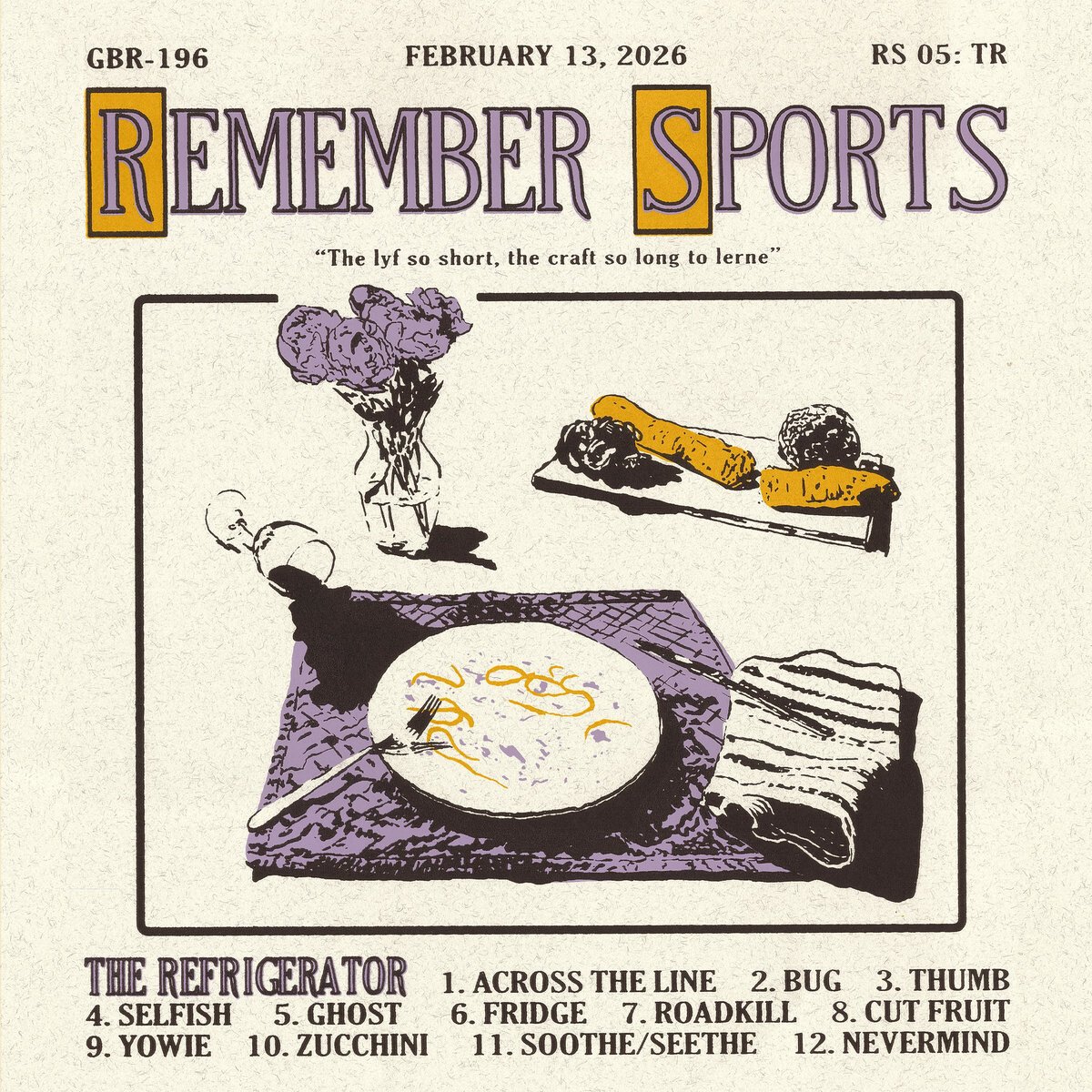Las películas del colectivo Moriarti acostumbran a situar a sus personajes frente a dilemas en los que la identidad y la memoria se convierten en territorios conflictivos. José Mari Goenaga y Aitor Arregi, integrantes de ese núcleo creativo junto a Jon Garaño, han consolidado una filmografía en la que la construcción del relato personal y las tensiones con el entorno se presentan como ejes fundamentales. En ‘Maspalomas’, el tándem dirige la mirada hacia un personaje septuagenario que, tras un tiempo de libertad, se ve arrastrado a un espacio que restringe su capacidad de vivir como desea. El punto de partida en las dunas canarias y el desplazamiento posterior a una residencia vasca no funcionan únicamente como escenarios, sino como polos opuestos que marcan un trayecto vital y emocional cargado de implicaciones sociales.
La primera parte se caracteriza por una energía desbordante, captada en planos de gran fisicidad que sitúan al protagonista en un entorno dominado por cuerpos, sol y movimiento. El paisaje canario actúa como catalizador de un hedonismo que trasciende lo individual: esas dunas, cargadas de historia y significados, condensan tanto la promesa de liberación como el riesgo de convertir la libertad en un gueto. La película no se detiene en una mirada turística ni complaciente, sino que utiliza ese espacio para hablar de refugios colectivos, donde la aparente apertura encierra dinámicas de ocultamiento. En este tramo, la cámara se aproxima a una atmósfera de euforia controlada, con escenas que mezclan sensualidad, humor y cierta irrealidad, hasta que un giro narrativo interrumpe la sensación de perpetuidad.
Ese corte abrupto introduce una segunda mitad mucho más contenida, enmarcada en una residencia de mayores. El protagonista, interpretado por José Ramón Soroiz con un registro de enorme precisión, debe afrontar la pérdida de autonomía y la obligación de convivir con reglas externas. El cambio estético es radical: la luz cálida de Canarias deja paso a interiores grises, las coreografías colectivas de la playa se transforman en rutinas diarias impuestas por un centro institucional. La película subraya así el contraste entre dos mundos: el de la libertad fugaz y el del control constante. La cámara abandona la exuberancia inicial para adoptar un ritmo pausado que atiende al diálogo, las miradas y la gestualidad mínima.
El guion escrito por Goenaga propone un recorrido en el que el protagonista debe volver a esconder parte de sí mismo. Esa paradoja, haber conquistado una identidad visible y, en la vejez, sentir la presión de replegarse, resuena como uno de los núcleos de la obra. La consulta con la psicóloga, que sugiere evitar incomodar al entorno, funciona como símbolo de un sistema que tolera siempre y cuando el individuo acepte límites tácitos. Se trata de un recordatorio sobre la fragilidad de conquistas sociales que parecían firmes, y de la facilidad con la que discursos conservadores logran instalarse en instituciones que, en teoría, deberían proteger a la persona.
La película también incorpora capas políticas. La convivencia con un compañero de habitación con ideas reaccionarias, la frialdad de los protocolos institucionales o la incapacidad de las familias para hablar abiertamente, dibujan un paisaje en el que la diferencia se tolera a medias. No se trata únicamente de una historia personal: es un retrato de cómo estructuras sociales, sanitarias y familiares se convierten en lugares de control. En ese sentido, la residencia aparece como metáfora de una sociedad que homogeniza, donde la diversidad queda arrinconada bajo la apariencia de normalidad.
El trabajo actoral refuerza esta mirada crítica. Soroiz encarna a un hombre que ha conocido la plenitud, aunque siempre con matices de precariedad afectiva, y ahora enfrenta un entorno que le invita al silencio. Kandido Uranga aporta un contrapunto vitalista, encarnando a un personaje que introduce dinamismo y cierto humor en un contexto de rigidez. Nagore Aranburu interpreta a la hija del protagonista, cuyo vínculo con él refleja las heridas de una relación marcada por distancias pasadas. La interacción entre estos tres vértices articula buena parte del desarrollo, permitiendo a la película oscilar entre la dureza y una ligera calidez.
Desde lo formal, ‘Maspalomas’ combina estilos contrastados. El arranque despliega un lenguaje cercano a lo sensorial, con imágenes que parecen rozar lo onírico. Posteriormente, la puesta en escena se vuelve más austera, casi funcional, en coherencia con el escenario de la residencia. Ese viraje genera una estructura en dos bloques que, aunque en ocasiones produce cierto desajuste rítmico, logra transmitir con claridad la fractura vital del protagonista. Incluso cuando la subtrama familiar amenaza con diluir la fuerza inicial, la película recupera consistencia al cerrar con un regreso a la playa y al recuerdo de un tiempo vivido con intensidad.
La dimensión musical aporta un elemento adicional. El uso de Franco Battiato en los compases finales evoca una nostalgia que se aleja del sentimentalismo fácil. La letra, centrada en el paso del tiempo y la persistencia del deseo, conecta con la tesis de la película: el deseo no se apaga con la edad, aunque la sociedad tienda a ignorarlo. Esa elección musical refuerza la intención de abrir un debate sobre representaciones que rara vez encuentran espacio en el cine.
‘Maspalomas’ se inscribe en una línea coherente con la trayectoria de Goenaga y Arregi. Como en ‘Loreak’, ‘Handia’ o ‘La trinchera infinita’, la atención recae sobre cómo el individuo negocia con relatos impuestos. En esta ocasión, el énfasis está en el choque entre una identidad conquistada y la presión de instituciones que, bajo la apariencia de proteger, acaban asfixiando. La obra plantea, además, una mirada sobre la tercera edad pocas veces abordada en el cine contemporáneo: la sexualidad y el deseo en un cuerpo envejecido. Esa decisión confiere a la película una singularidad temática que merece destacarse en el panorama actual.
Lejos de ofrecer una visión complaciente, la propuesta se sitúa en un terreno áspero, consciente de que el retrato de la vejez y la homosexualidad implica hablar de silencios, miedos y retrocesos. El film combina así dos registros: el vitalismo de una etapa luminosa y la crudeza de una realidad que restringe. La obra evita envolverse en discursos fáciles, se atreve a mostrar cuerpos y situaciones que en otras películas apenas aparecen, y asume el riesgo de incomodar. Esa incomodidad, precisamente, es la que convierte a ‘Maspalomas’ en un título relevante dentro del cine español de 2025.