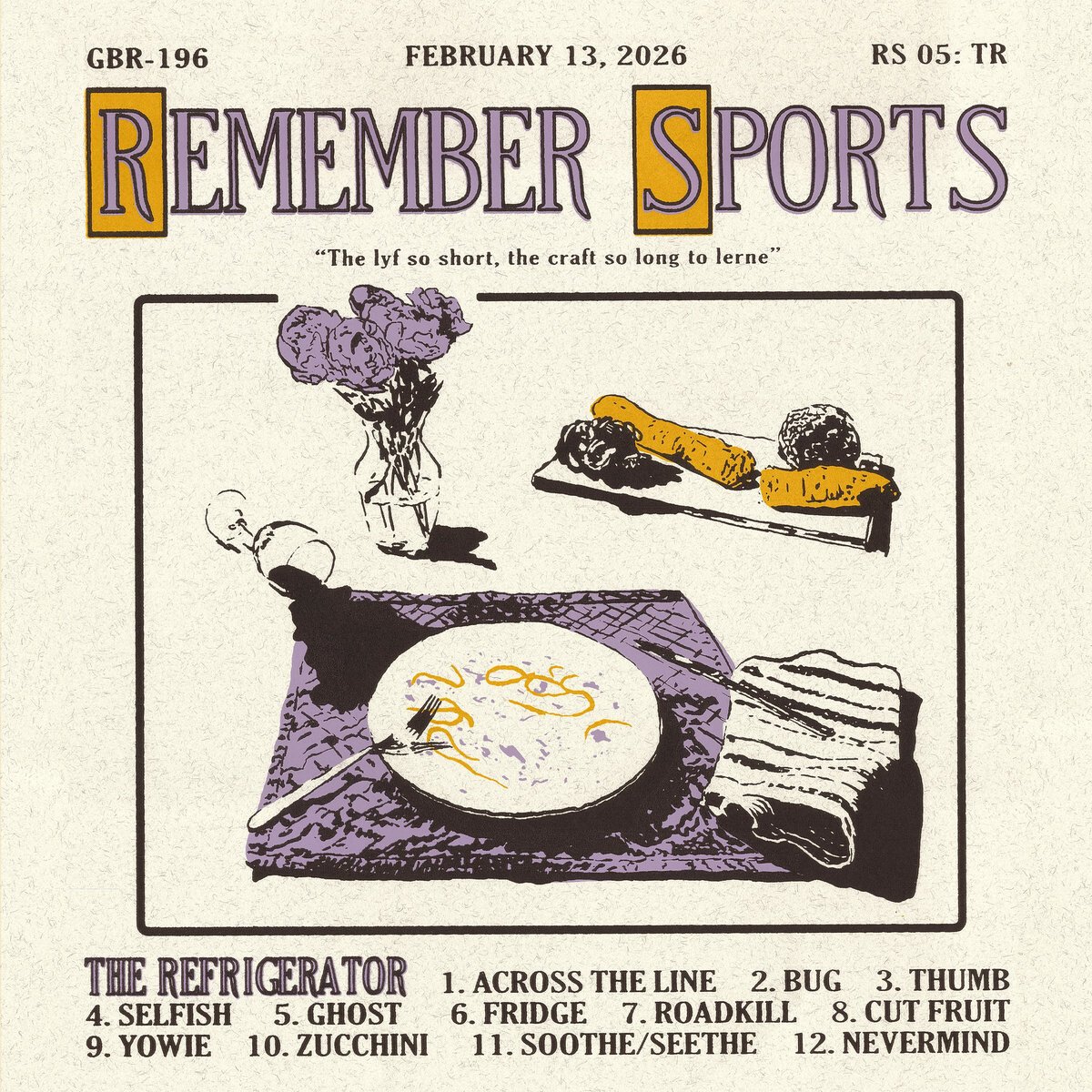Las ficciones que parten de la vida doméstica a menudo se construyen desde pequeños gestos cotidianos, y ahí Carine Tardieu encuentra un terreno fértil para su cine. La realizadora francesa regresa con ‘Los lazos que nos unen’, una adaptación de la novela de Alice Ferney que tuvo su estreno en el Festival de Venecia y que ahora llega a las salas. La directora se sirve de una narración que evita grandes artificios para situar a los personajes en un espacio íntimo donde las rutinas, las miradas y los silencios terminan diciendo tanto como los diálogos. El relato arranca en un edificio cualquiera de una ciudad francesa, escenario habitual para historias que parecen pequeñas, pero que esconden la complejidad de lo cercano.
La protagonista es Sandra, interpretada por Valeria Bruni Tedeschi, dueña de una librería feminista y mujer acostumbrada a la independencia. Su vida se ve alterada cuando un vecino, Alex (Pio Marmaï), se queda viudo y debe hacerse cargo de dos niños pequeños. Lo que en apariencia podría quedar en un favor circunstancial se convierte en una convivencia marcada por la cercanía, la improvisación y un progresivo apego. Desde ese punto de partida, la película abre un abanico de situaciones que giran en torno a cómo las personas que no comparten lazos de sangre pueden construir una comunidad tan sólida como cualquier otra.
Carine Tardieu aborda la historia desde la delicadeza y el humor ligero, pero también desde una escritura atenta al detalle. El guion, firmado junto a Raphaële Moussafir y Agnès Feuvre, articula capítulos que marcan el paso del tiempo y permiten ver cómo los vínculos entre Sandra y los hijos de Alex evolucionan. Esa estructura evita que la película se sienta estática: cada bloque introduce matices en la relación entre los personajes, mostrando tanto el desgaste de la convivencia como los momentos de ternura inesperada. A través de esas variaciones se aprecia la voluntad de Tardieu de capturar la vida tal y como se presenta, sin la necesidad de forzar giros dramáticos extremos.
El reparto funciona como sostén principal del filme. Bruni Tedeschi aporta a Sandra una mezcla de firmeza y vulnerabilidad que se convierte en el eje de la narración. Su personaje oscila entre el deseo de preservar su autonomía y la apertura a un nuevo círculo afectivo, y esa oscilación se percibe en gestos contenidos y en silencios que transmiten mucho más que largos parlamentos. Frente a ella, Pio Marmaï interpreta a un hombre herido por la pérdida, capaz de alternar una cercanía entrañable con estallidos impulsivos. Esa dualidad aporta realismo a un personaje que podría haberse quedado reducido a estereotipo. A su alrededor, los secundarios enriquecen el cuadro: Vimala Pons encarna a una pediatra con más contradicciones de las que aparenta, mientras Raphaël Quenard da vida al padre biológico del niño mayor, introduciendo tensiones familiares poco representadas en el cine francés reciente.
Uno de los grandes aciertos de Tardieu radica en su manera de retratar a los niños. El pequeño Elliott, interpretado por César Botti, no aparece tratado como simple adorno narrativo, sino como motor emocional de la historia. Su relación con Sandra funciona como espejo de lo que significa la construcción de una familia fuera de lo convencional. La película dedica tiempo a sus juegos, a sus ocurrencias y a su capacidad de generar vínculos sinceros, recordando que las infancias también moldean a los adultos que las rodean. Esa perspectiva resulta especialmente interesante en un panorama cinematográfico que tiende a relegar a los niños a papeles secundarios sin matices.
La puesta en escena refuerza este enfoque. La fotografía de Elin Kirschfink y Yann Maritaud recurre a colores cálidos en interiores y tonos más fríos en exteriores, subrayando el contraste entre la intimidad del hogar y la frialdad del entorno urbano. La cámara se mantiene cerca de los personajes, con encuadres que capturan sus dudas y vacilaciones, y de ese modo crea una sensación de proximidad que envuelve al espectador. El montaje de Christel Dewynter opta por un ritmo tranquilo, con transiciones que dejan respirar las escenas y que aportan continuidad al paso del tiempo. Esa cadencia puede resultar plana en algunos tramos, pero encaja con la voluntad de Tardieu de privilegiar la observación frente a la agitación dramática.
El trasfondo literario de la obra de Alice Ferney está presente en la manera en que la narración se abre a múltiples perspectivas. Cada personaje añade una capa distinta al retrato familiar que se va configurando: desde la madre de Sandra, que representa un modelo generacional anterior, hasta los compañeros de trabajo en la librería, que plantean visiones más ideológicas sobre lo que significa criar y convivir. Ese mosaico permite que el relato dialogue con debates sociales sobre maternidad, paternidad y nuevas formas de familia, sin necesidad de convertir la película en un ensayo. Más bien, la cámara se limita a mostrar, a dejar que las tensiones surjan de manera orgánica, sin imponer juicios categóricos.
Resulta interesante observar cómo Tardieu sitúa la historia en un contexto político más amplio. El hecho de que Sandra dirija una librería feminista introduce una dimensión social que atraviesa su vida diaria. Aunque la trama principal se centra en la convivencia con el vecino y los niños, en segundo plano late una reflexión sobre cómo los ideales pueden verse interpelados por las realidades afectivas. Esa tensión entre convicciones y emociones añade densidad a un relato que en apariencia podría ser solo doméstico. Además, el retrato de la masculinidad a través de Alex y David propone alternativas a los modelos tradicionales: padres que dudan, que se equivocan y que buscan nuevas formas de relacionarse con sus hijos.
La música de Eric Slabiak acompaña con discreción, reforzando momentos de recogimiento sin imponerse sobre las imágenes. En cambio, el sonido ambiente adquiere relevancia: ruidos de la calle, conversaciones de fondo, el llanto de un bebé o las risas infantiles aportan textura a un relato que quiere sentirse cercano. Este uso del sonido contribuye a que la película tenga un aire orgánico, como si las escenas hubieran sido capturadas en tiempo real. Esa naturalidad refuerza la idea de que la vida se compone de pequeños instantes más que de grandes acontecimientos.
A lo largo de sus 106 minutos, ‘Los lazos que nos unen’ evita la tentación de ofrecer una narración cerrada. Prefiere dejar que los personajes transiten por sus contradicciones y que el espectador acompañe ese recorrido sin la seguridad de un desenlace definitivo. Esa elección dota de coherencia al proyecto, incluso cuando el guion abre demasiados frentes y corre el riesgo de dispersarse. La película encuentra su fuerza en la observación paciente de cómo la convivencia transforma a quienes participan en ella, y cómo el azar puede convertir a una vecina en el centro de un hogar inesperado.
Carine Tardieu confirma con esta obra su capacidad para trabajar el drama íntimo desde un lugar sobrio y elegante. ‘Los lazos que nos unen’ se mueve en el territorio del cine europeo que apuesta por la sutileza, confiando en la fuerza de las interpretaciones y en la observación de lo cotidiano. El resultado es una película que se adentra en los matices de las relaciones familiares contemporáneas con rigor y sensibilidad, ofreciendo un retrato convincente de cómo los afectos pueden nacer en los lugares más insospechados.