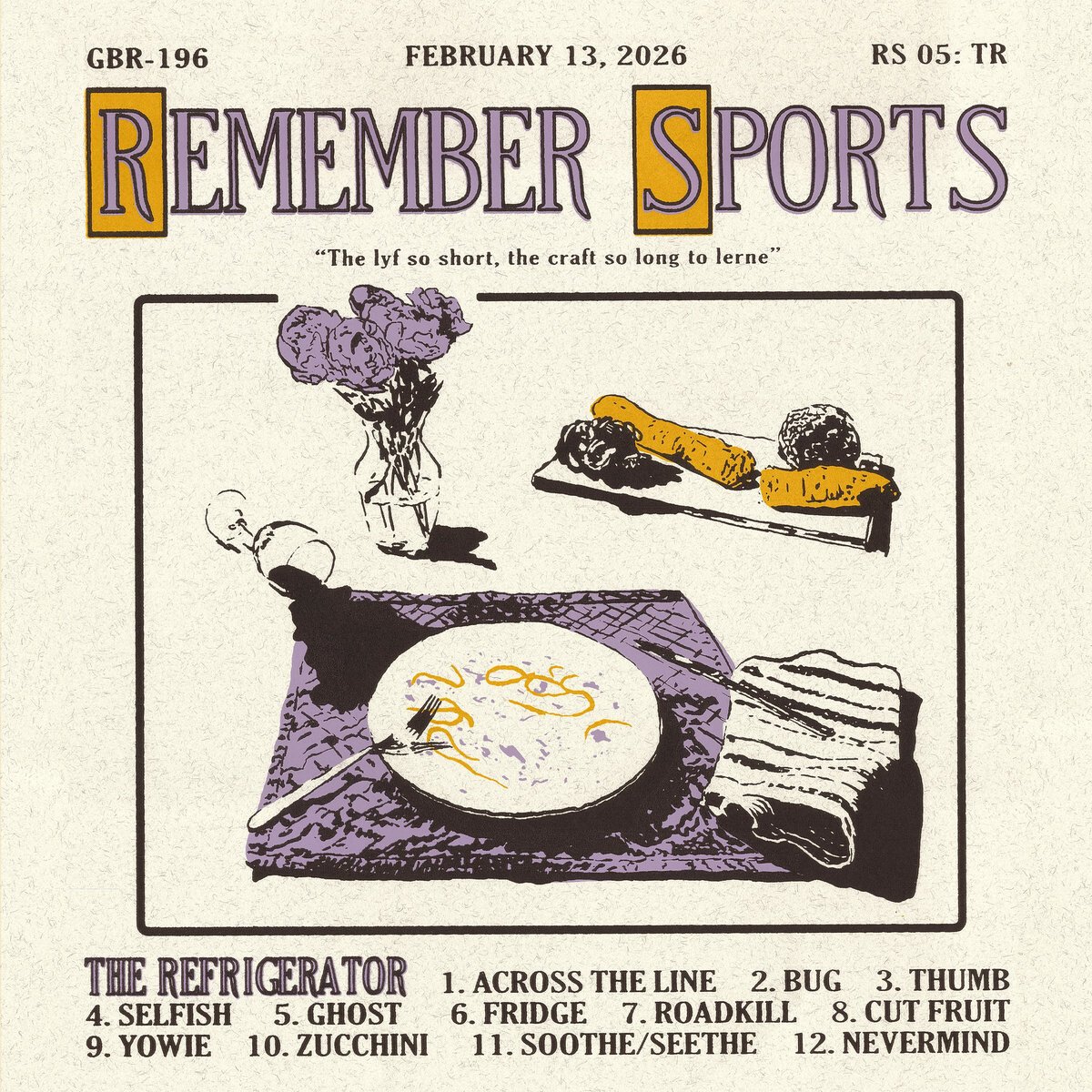La figura de un creador enfrentado a su propia obra atraviesa con firmeza la trayectoria de Guillermo del Toro, y en 'Frankenstein' encuentra su material más propicio para desplegar una mirada donde la invención científica y la pérdida familiar se entrelazan con una minuciosa observación del poder y la culpa. La historia, ambientada en un siglo XIX que se desliza entre la niebla industrial y la fiebre del progreso, se presenta como un relato dividido en episodios que se reflejan entre sí, con un tono solemne que evita el artificio narrativo. El director organiza su versión como una elegía visual sobre el impulso creador, sin ceder a la ornamentación vacía. Desde los primeros planos, la textura de la imagen y la cadencia de la cámara sugieren una inmersión total en un mundo donde cada decisión moral deja un rastro físico. Nada parece dispuesto al azar: los espacios, las luces, los cuerpos recompuestos y los rostros que se cruzan en medio de la tempestad configuran una red de tensiones que define tanto el carácter del científico como el de su criatura.
Victor Frankenstein, interpretado por Oscar Isaac, encarna la figura del hombre que confunde la búsqueda del conocimiento con la voluntad de control, y que termina atrapado en un sistema de ideas que le supera. Del Toro sitúa su caída dentro de un entorno social marcado por el prestigio académico, el culto a la razón y la hipocresía moral de una época que glorificaba la experimentación sin medir sus consecuencias. El laboratorio donde el personaje consuma su propósito funciona como un reflejo de su propio encierro: una fortaleza repleta de cables, metales y líquidos que actúan como extensiones de un pensamiento desbocado. La película se mueve entre lo científico y lo simbólico, mostrando cómo la obsesión por la creación de vida se confunde con una forma de autodestrucción. Las secuencias donde el científico prepara el cuerpo que dará lugar a su criatura mezclan una precisión casi quirúrgica con un sentido trágico de la fatalidad, que se percibe en los gestos contenidos, en la iluminación rojiza de la estancia y en el sonido metálico que acompaña el avance de la electricidad.
El personaje de la criatura, interpretado por Jacob Elordi, se revela como el núcleo emocional del relato. Su aparición, marcada por un silencio expectante, introduce una visión sobre la identidad y la exclusión que se expande a lo largo de toda la narración. Del Toro lo presenta como un ser que observa con asombro el entorno, que imita los movimientos de los demás y que intenta descifrar el sentido de su existencia en un contexto que le niega toda pertenencia. La cámara insiste en su mirada, en la torpeza con que se aproxima a los objetos y en la pureza con que percibe lo que le rodea. Cada aprendizaje se convierte en un acto de descubrimiento y de castigo a la vez, porque el conocimiento le aproxima a la conciencia de su origen. Su evolución se construye mediante una sucesión de encuentros: con el científico, con una mujer que le percibe más allá del miedo y con un anciano que le enseña las palabras con las que después intentará explicarse. En esos momentos, la película adquiere una delicadeza que contrasta con la violencia que domina el resto del relato. La música de Alexandre Desplat acentúa esa oscilación entre ternura y desesperación, con melodías que parecen surgir del eco de los cuerpos.
La figura femenina de Elizabeth, interpretada por Mia Goth, introduce una mirada distinta sobre la ambición del conocimiento. Frente a la arrogancia del protagonista, ella encarna la curiosidad sin dominio, la búsqueda del saber como forma de empatía. Su relación con Victor y con la criatura genera una tensión que atraviesa toda la segunda mitad del film. Del Toro construye su presencia como un contrapunto visual: los colores intensos de sus vestidos, los movimientos pausados, la serenidad con que observa lo que el resto teme, ofrecen un contraste con la rigidez masculina que domina la historia. En las escenas en las que Elizabeth se acerca al experimento del científico, se percibe un equilibrio entre fascinación y rechazo, una atracción hacia el límite que la lleva a comprender mejor la tragedia que se avecina. Su destino actúa como detonante del enfrentamiento final, pero también como espejo de la pérdida que ambos hombres comparten.
El relato se divide en bloques que alternan la narración de Victor y la del ser que creó, lo que permite a del Toro desarrollar una estructura donde cada mirada reinterpreta la anterior. Esta disposición subraya la circularidad del relato, en el que creador y creación terminan siendo dos aspectos de una misma conciencia dividida. La dirección aprovecha esa dualidad para explorar el concepto de responsabilidad y la forma en que las estructuras sociales legitiman o condenan ciertos actos. Las escenas ambientadas en la institución médica, donde se juzga el trabajo de Victor, reflejan la distancia entre el discurso del progreso y la realidad de los cuerpos sacrificados en su nombre. A la vez, los fragmentos dedicados a la criatura revelan una lectura política: la marginación del diferente, la violencia del poder y la imposición de una norma que dicta quién puede ser considerado parte de la comunidad. Sin recurrir a alegorías explícitas, la película sugiere una relación entre la ciencia y la autoridad que se proyecta más allá del siglo XIX, hacia cualquier sociedad que legitima la dominación bajo el pretexto del conocimiento.
En la puesta en escena se percibe la precisión de un director que entiende la materia del relato como un cuerpo vivo. Los decorados, las texturas de los tejidos, los colores saturados y el contraste entre el hielo y el fuego se integran en una estética que busca transmitir el pulso interior de los personajes. La fotografía de Dan Lausten acentúa las sombras y los reflejos, de modo que cada plano actúa como una superficie en la que los personajes se reconocen o se enfrentan a su imagen. La música refuerza ese sentido físico de la narración: las cuerdas acompañan los momentos de introspección y los metales irrumpen cuando la violencia se impone. A través de ese entramado visual y sonoro, del Toro logra que la tragedia se despliegue sin artificio, con una cadencia que mantiene la tensión hasta el desenlace en el Ártico, donde la persecución se transforma en una conversación final entre dos seres agotados por la conciencia de su vínculo.
El desenlace ofrece una visión del sacrificio como única forma posible de reconciliación. La criatura y su creador se enfrentan en un paisaje dominado por la inmensidad del hielo, símbolo de la distancia irrecuperable entre ambos. En esa escena se condensan las ideas que recorren toda la película: la ambición desmedida, el deseo de trascender los límites naturales y la imposibilidad de escapar de las consecuencias del propio acto. La interpretación de Isaac alcanza en ese punto su mayor intensidad contenida, mientras que Elordi proyecta una serenidad devastadora. Del Toro cierra el relato con una cita poética que refuerza el carácter romántico del conjunto, pero sin caer en sentimentalismos. Su mirada se mantiene analítica, casi científica, como si el propio director examinara los restos de un experimento destinado a fracasar por la misma razón que lo hace fascinante: el intento de crear vida sin entender su costo.
En 'Frankenstein', Guillermo del Toro convierte el mito literario en un examen de la creación artística, de la autoridad patriarcal y de la ética del conocimiento. Cada imagen parece construida para indagar en la materia de la existencia y en las huellas que deja el deseo de trascender. La película se sostiene en esa paradoja: la de un creador que alcanza la plenitud al reconocer su límite. A través de la forma, del ritmo y de la mirada sobre sus personajes, el director recupera la esencia del relato de Mary Shelley y la traslada a un terreno donde el horror se funde con la compasión. La ciencia, la belleza y la culpa se confunden en un mismo impulso que atraviesa el tiempo.