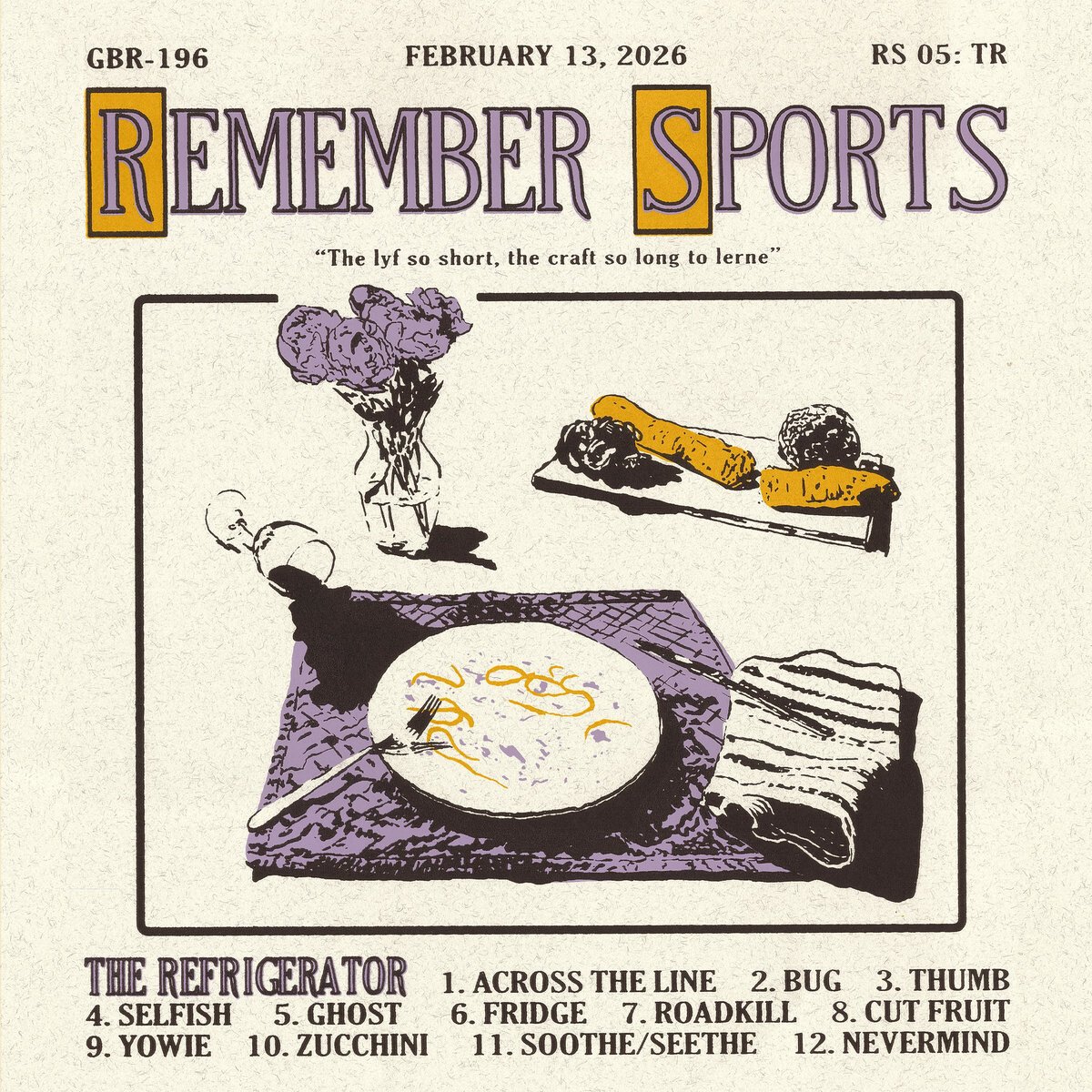En la superficie tranquila de un suburbio del Medio Oeste estadounidense, el relato de ‘Devil in Disguise: John Wayne Gacy’ se despliega con una contención que evita los recursos del espectáculo y el morbo para centrarse en un examen riguroso de los engranajes sociales, institucionales y culturales que sostuvieron durante años la impunidad de un asesino múltiple. Patrick Macmanus, creador de la miniserie, y Larysa Kondracki, directora de varios episodios, construyen una narración que elude el vértigo para acercarse a un paisaje dominado por la rutina y la desidia, donde la violencia se instala como consecuencia de un sistema más amplio que la tolera. La obra se sitúa en Illinois durante la década de los setenta, periodo en el que la aparente prosperidad de la clase media ocultaba una estructura marcada por la desconfianza hacia las minorías, la precariedad afectiva y la indiferencia institucional ante ciertos cuerpos considerados prescindibles.
A lo largo de sus ocho episodios, la serie alterna los espacios del crimen con los despachos policiales, las salas de interrogatorio y las viviendas humildes de los jóvenes desaparecidos. Cada escena avanza con un tempo minucioso, donde la puesta en escena prioriza los gestos mecánicos y las miradas suspendidas. Michael Chernus, en el papel de John Wayne Gacy, encarna un personaje cuya cordialidad profesional y apariencia de ciudadano ejemplar revelan la hipocresía de una sociedad que celebra la respetabilidad exterior mientras ignora los signos de una agresividad latente. Su presencia se sostiene sobre un lenguaje corporal calculado, una voz que oscila entre la amabilidad y la amenaza y una cotidianeidad que convierte lo doméstico en inquietante. En torno a él orbitan policías exhaustos, madres empeñadas en ser escuchadas y abogados enfrentados a los límites de la ley cuando esta deja de servir a las víctimas.
La narración se articula mediante tres líneas que confluyen de forma gradual: la investigación policial que se abre con la desaparición del joven Robert Piest; el proceso judicial que exhibe las tensiones entre ética y ambición; y las historias particulares de las víctimas, reconstruidas a través de recuerdos, fotografías y breves escenas que les devuelven su identidad. Esta estructura fragmentada busca ordenar una tragedia dispersa y otorgar visibilidad a quienes fueron marginados por su origen, su clase o su orientación sexual. La dirección se apoya en una iluminación fría y una paleta desaturada que subraya la distancia entre los personajes y un entorno donde la indiferencia se confunde con profesionalidad.
En cada episodio, el guion insiste en el contraste entre la calma aparente del vecindario y la magnitud del horror escondido bajo sus cimientos. El recurso a la alternancia temporal, con idas y venidas entre los años de los crímenes y el juicio posterior, intensifica la percepción de un ciclo que se repite: la incredulidad, el descrédito de las víctimas y la posterior conmoción colectiva. En este sentido, la serie propone una lectura política que trasciende el retrato individual del asesino. Las omisiones de la policía, los prejuicios del sistema judicial y la prensa más interesada en el escándalo que en la verdad componen un retrato coral del fracaso institucional.
El personaje de Elizabeth Piest, interpretado por Marin Ireland, se convierte en eje moral de la serie. Su búsqueda del hijo desaparecido sirve para evidenciar la distancia entre el dolor privado y la burocracia policial. Cada una de sus apariciones condensa la obstinación de una madre que se enfrenta a una red de funcionarios incapaces de asumir que sus decisiones contribuyen a la perpetuación del crimen. Frente a ella, el detective Rafael Tovar, encarnado por Gabriel Luna, representa la conciencia tardía de una institución que empieza a entender el alcance de su pasividad. La relación entre ambos constituye una línea de tensión donde la empatía se enfrenta a la rutina administrativa y la obediencia jerárquica.
La serie evita los mecanismos del suspense fácil y desplaza el foco hacia los procedimientos. Los interrogatorios, las reuniones con abogados y los registros domésticos se filman con una calma tensa que revela más por lo que se omite que por lo que se muestra. El silencio se convierte en vehículo narrativo, y la cámara permanece inmóvil ante conversaciones donde la crueldad se insinúa en el tono o en la precisión del lenguaje. Este tratamiento convierte a ‘Devil in Disguise’ en un ejercicio de observación sobre cómo una sociedad entera se acostumbra a la invisibilidad del sufrimiento cuando este afecta a quienes carecen de poder.
El guion introduce con cuidado las escenas dedicadas a los jóvenes asesinados. En lugar de presentarlos como víctimas anónimas, los muestra en contextos familiares, laborales o afectivos que reconstruyen su pertenencia a un tejido social. Algunos de ellos buscan empleo, otros escapan de un hogar asfixiante o intentan sobrevivir en un entorno hostil hacia la disidencia sexual. El retrato colectivo señala la precariedad de una generación que vive bajo el peso de la hipocresía y el prejuicio. Cada desaparición se convierte en síntoma de una comunidad que prefiere pensar que los jóvenes se han fugado antes que admitir la existencia de un asesino dentro de su propia vecindad.
La interpretación de Chernus articula un retrato que evita cualquier intento de fascinación. Gacy aparece como un empresario corriente que conoce las reglas del disimulo y explota la cortesía como herramienta de poder. La ausencia de grandilocuencia refuerza la verosimilitud de un personaje que se escuda en el civismo para ocultar la monstruosidad cotidiana. La cámara lo acompaña sin convertirlo en centro de atención, y cuando desaparece de escena, su sombra permanece a través de las consecuencias que deja en los demás. Esa elección de enfoque recuerda a ciertos procedimientos de David Fincher o de Craig Zobel, donde la tensión nace del orden rutinario antes que de la violencia explícita.
Las implicaciones morales del relato adquieren peso a medida que avanza la serie. El sistema judicial aparece como un terreno donde las jerarquías sociales determinan el grado de justicia posible. Los abogados se debaten entre el cumplimiento del deber y la carga ética de defender a quien simboliza la perversión más radical de las normas. El guion aprovecha este dilema para reflexionar sobre el papel del derecho en una sociedad que confunde la apariencia de equidad con la verdadera responsabilidad. A través de los diálogos entre los fiscales y los defensores, se despliega una meditación sobre el poder, el miedo y la tentación de proteger el prestigio institucional por encima de las vidas perdidas.
La dirección se mantiene fiel a un tono severo que evita cualquier exaltación visual. Los planos prolongados y la música contenida refuerzan la idea de que el horror reside en la normalidad. La casa de Gacy, con su jardín ordenado y su sótano sellado, se convierte en metáfora de un país que encubre sus propias deformidades bajo una superficie ordenada. El uso recurrente de las fotografías reales de las víctimas al final de cada episodio prolonga la reflexión más allá de la ficción y recuerda la dimensión humana del drama.
El último capítulo introduce un salto temporal hasta 1994, fecha de la ejecución del asesino, y reúne a familiares y supervivientes en un encuentro cargado de tensión. El diálogo que surge entre ellos desplaza el protagonismo hacia las heridas colectivas y plantea una revisión de la pena capital como cierre simbólico de un trauma. La escena, tratada con sobriedad, evita el sentimentalismo y acentúa la incapacidad del sistema para ofrecer reparación.
En conjunto, ‘Devil in Disguise: John Wayne Gacy’ se afirma como un estudio sobre la indiferencia y la responsabilidad compartida. Cada personaje, desde los agentes que firman informes rutinarios hasta los padres que buscan respuestas, encarna una forma de complicidad o resistencia frente al vacío moral. La serie desmonta la narrativa heroica del investigador y la reemplaza por una visión coral donde la verdad se construye a través de la persistencia de quienes se niegan a aceptar la desaparición como costumbre. Su estructura meticulosa y su tono austero proponen un tipo de relato criminal que sustituye el entretenimiento por la reflexión cívica, devolviendo a las víctimas el espacio que la historia les arrebató.