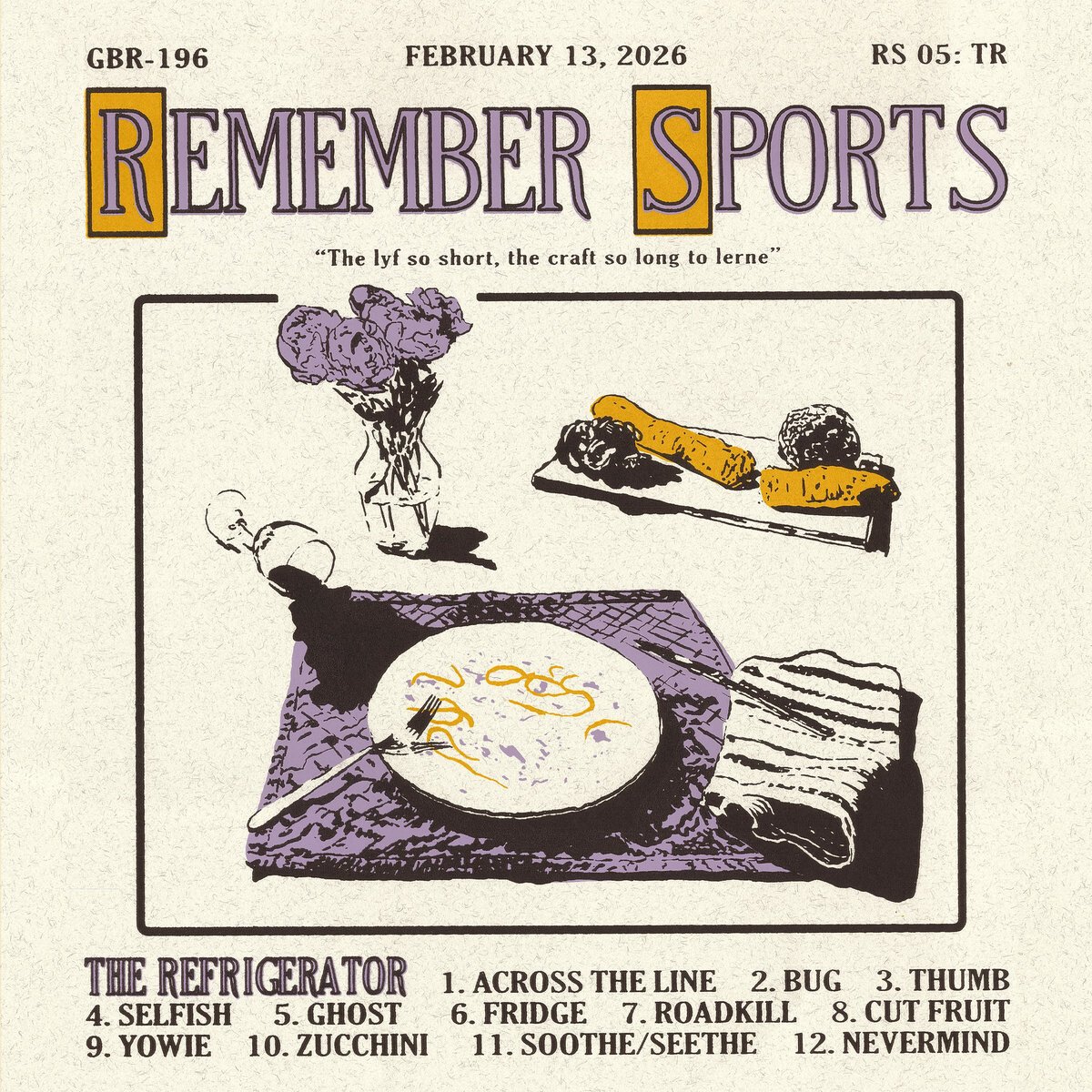La naturaleza de la imagen, el enigma de la representación y los límites de lo visible se amalgaman en ‘En la alcoba del sultán’, una pieza que se interroga más allá de lo narrativo, buscando capturar el alma esquiva de las primeras proyecciones. ¿Qué persiste en el acto de mirar a través de un lente cuando la mirada se posa en el exotismo ajeno y en los recuerdos propios? Javier Rebollo ensaya una respuesta sumergiendo al espectador en la vida de Gabriel Veyre, el operador de cámara que, desde la tutela de los Lumière, arribó al País de Nour para sumergirse en el misterio del cinematógrafo, un arte entonces en su infancia. Una metáfora de esa primera mirada que se extiende sobre un horizonte desconocido, cargada de preguntas y exenta de certezas.
La película no se presenta como una recreación fiel de la biografía de Veyre, ni aspira a relatar las hazañas de este pionero. Más bien, propone un viaje introspectivo al origen de la imagen en movimiento y sus promesas, una reflexión sobre las expectativas que la cámara genera y las frustraciones que acarrea en su imposibilidad de atrapar por completo la realidad. En este sentido, el filme se decanta por una estructura fragmentaria que evita la continuidad, tal vez como un reflejo de la naturaleza esquiva de la memoria visual. La narrativa se despliega en una danza entre lo palpable y lo fantasmagórico, que sugiere, más que muestra, evocando lo que se oculta tras la lente.
Félix Moati, en el papel de Veyre, parece interpretar a un personaje que se mueve entre el sueño y la vigilia, atrapado en un entorno que Rebollo configura con precisión entre el exotismo y lo irreal. Los paisajes se convierten en el eco lejano de una tierra imaginada, más cercana a la representación teatral que a un escenario verídico. Es una elección estética arriesgada que, si bien insinúa un aire onírico, en ocasiones cae en lo esquemático. La insistencia en planos simétricos y colores saturados dota a la historia de una atmósfera estilizada, pero también limitada, restando frescura a una propuesta que se diluye en sus propias referencias visuales.
La película desafía la línea divisoria entre documental y ficción, y aunque su intención es ambiciosa, la ejecución tiende a lo reiterativo. La repetición de ciertos recursos formales –imágenes de archivo, planos fijos y pausas abruptas en el montaje– subraya la fragmentación, pero sin el impacto emocional que podría esperarse. Los intentos de humor quedan opacados por una insistencia en la auto-reflexión, lo que puede alejar a un espectador que esperaba un relato menos cerebral y más visceral. En esa línea, Pilar López de Ayala, con su doble rol en la pantalla, aporta un contraste enigmático y añade una dimensión mística a la trama, aunque su interpretación carece del desarrollo que podría haberla convertido en un ancla emocional de la historia.
El filme de Rebollo se mueve así entre el tributo y la crítica al colonialismo visual. La estancia de Veyre en el País de Nour se convierte en una especie de escaparate donde el cineasta juega con el exotismo de lo “otro”. Sin embargo, en lugar de cuestionar abiertamente los aspectos paternalistas de esta representación, la obra los incorpora sin mayor cuestionamiento, limitándose a desplegar escenarios de postal que no incomodan ni interpelan. Esta ambigüedad en el tratamiento de la alteridad cultural otorga al filme una cualidad casi nostálgica que, lejos de servir a su propuesta de desmitificación, la vuelve anacrónica, desenfocada en su propio discurso visual.
La cámara de Santiago Racaj, con su visión casi pictórica, intenta extraer poesía de lo cotidiano en una propuesta donde la imagen se erige como protagonista. A través de encuadres estáticos y el uso de la luz natural, la película sugiere una especie de epopeya de la mirada, un homenaje a la fascinación que el cine genera. Sin embargo, este enfoque visual tropieza al no articularse con una narrativa que sostenga el interés más allá de lo puramente estético, con lo cual la trama se convierte en un lienzo hermético que no siempre invita a profundizar.
Al final, ‘En la alcoba del sultán’ se vislumbra como un homenaje a las historias que el cine proyecta en nuestros recuerdos, una exploración sobre el poder evocador de las imágenes y sus límites en el acto de capturar la realidad. No obstante, la película se enreda en su propia atmósfera artificial, dejando una sensación de distancia que impide una conexión profunda. El resultado es un ejercicio visual que, si bien deslumbra por momentos, se percibe incompleto, más cercano a un ensayo estético que a una obra que dialogue realmente con sus personajes o su historia.