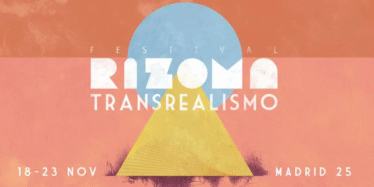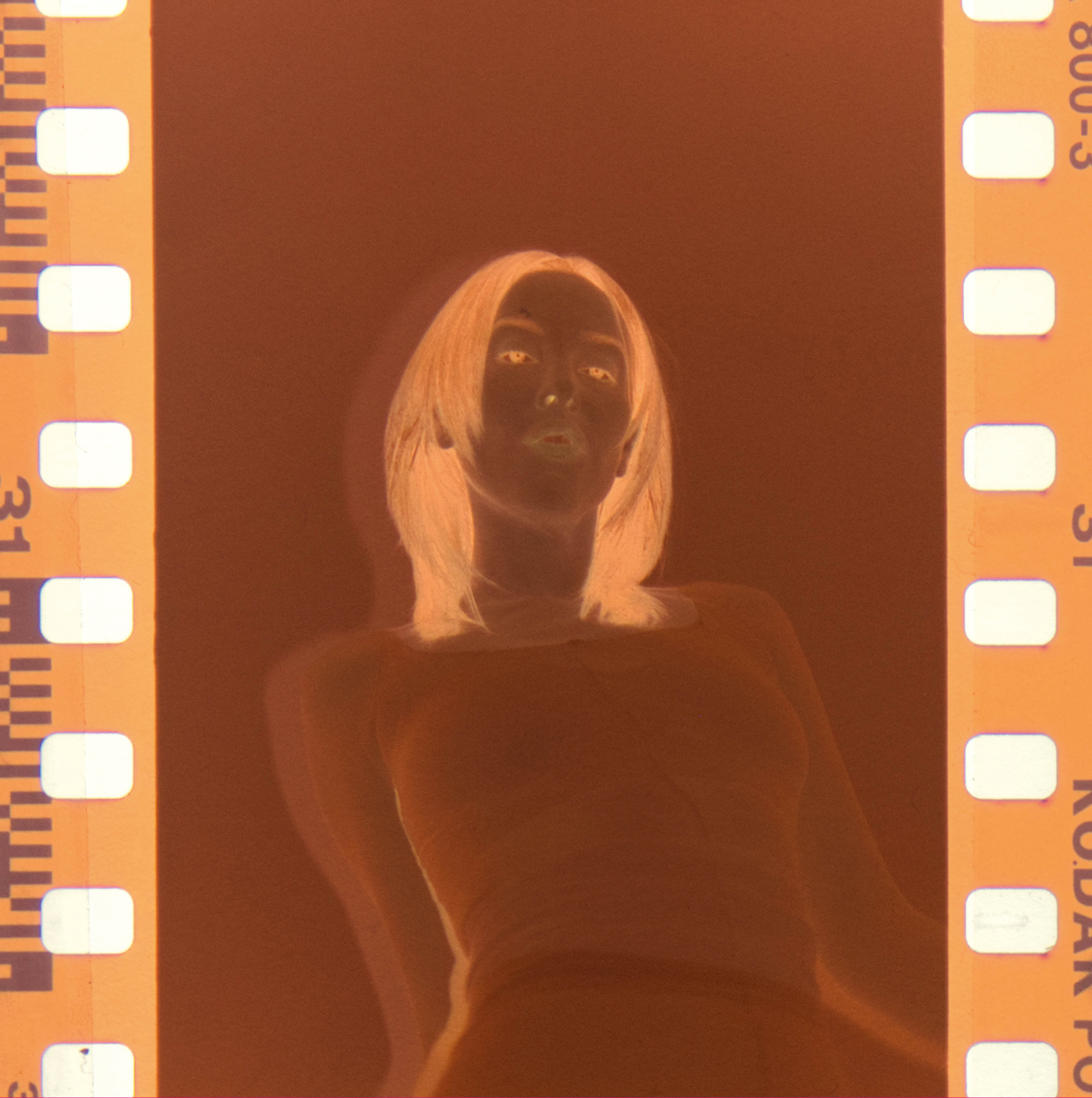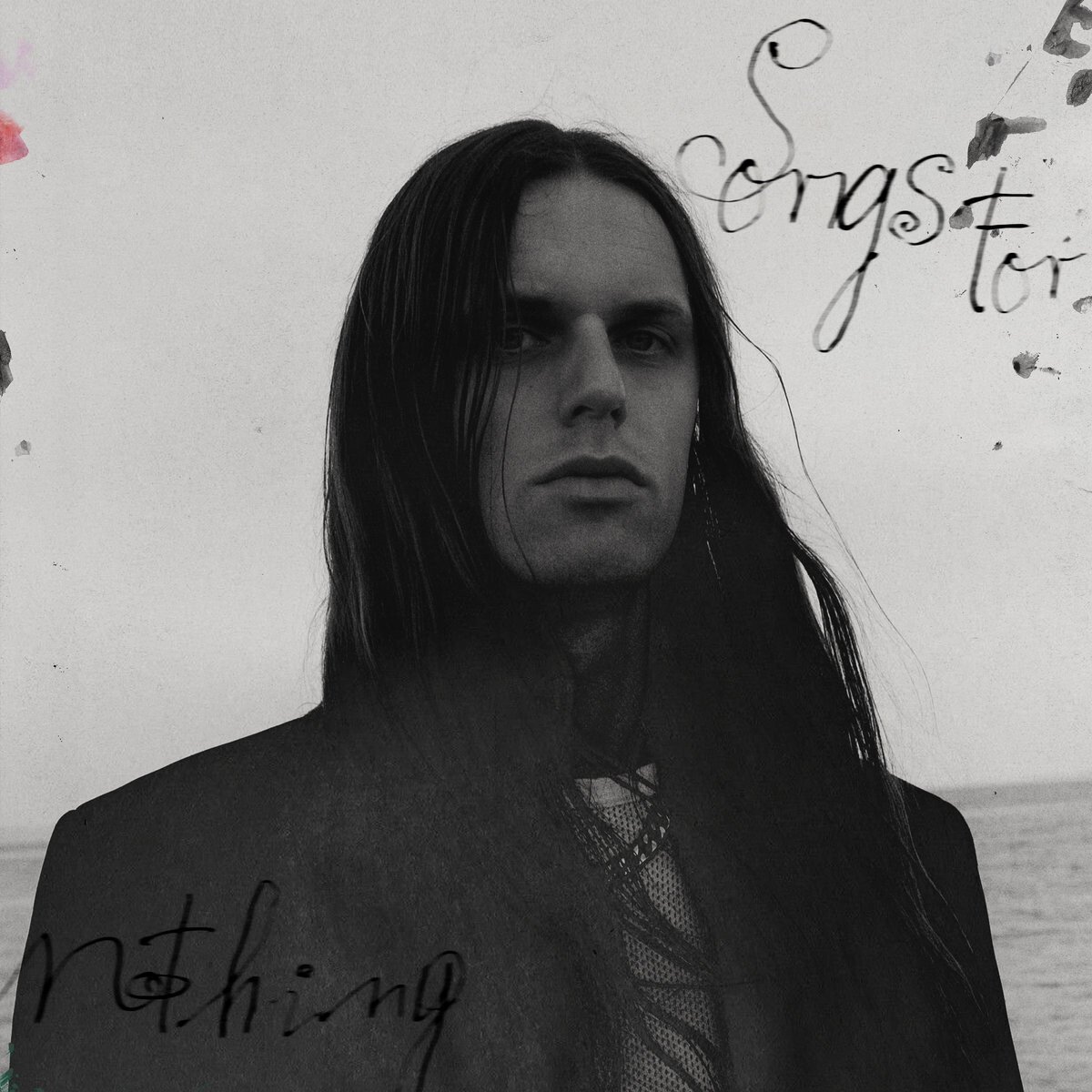Entre las ruinas de un mundo agotado, hay gestos que aún insisten. Gestos torpes, quizás, o sin desenlace, pero que buscan tallar en la niebla del presente una forma. ‘¡Caigan las rosas blancas!’ no plantea ese gesto como un retorno ni como una apuesta por el futuro. Lo que se pone en movimiento aquí es una deriva obstinada hacia lo incierto. La película de Albertina Carri no busca avanzar: serpentea, se estanca, se detiene en los bordes. Parece filmada desde un deseo que no quiere encontrar lo que persigue. El recorrido no intenta responder, solo moverse para no quedarse atrapado en los decorados de lo ya dicho.
Esta cinta parte de una renuncia, no tanto de un conflicto. Violeta, la directora de cine encarnada por Carolina Alamino, abandona un rodaje porno diseñado con artificio excesivo, donde la voluntad estética reemplaza cualquier impulso vital. Se marcha con un grupo de mujeres, compañeras, amantes, actrices, y se lanza a un viaje sin propósito definido. La camioneta no tiene destino fijo, y el relato tampoco. A lo largo de dos horas, el filme se reconfigura: de musical interrumpido a performance polvorienta, de comedia sexual a fábula selvática. En esa mutación incesante se define su estructura, aunque nunca su centro.
Las mujeres protagonistas avanzan como si cada encuentro pudiera bifurcar el relato hacia otro género. Una mecánica y su pareja, un personaje espectral de dientes afilados, la selva que amenaza y protege, la mordedura de un animal no identificado: todo eso entra y sale de escena como presencias imprevistas, nunca como ejes estructurales. La película parece respirar a partir de interrupciones. No hay continuidad posible porque lo que está en juego no es una historia, sino un estado. Un cansancio, una pérdida de eje, una necesidad de romper con lo que fue. ‘¡Caigan las rosas blancas!’ no elige la destrucción, sino la fuga. Su energía, por momentos errática, se sostiene en esa huida sin nostalgia.
Lo masculino queda relegado fuera del cuadro, no como denuncia explícita, sino como gesto de desplazamiento. Apenas sombras, presencias marginales o, directamente, omisiones. El universo que se construye es circular, casi cerrado en su propio ritmo. La ausencia de estructuras narrativas convencionales no equivale a una libertad total. Lo que se sugiere es otra forma de encierro: un universo que, aunque se autogestiona, tropieza con sus propios límites. En ese sentido, el tramo final de la película, cuando las protagonistas se ven envueltas en una suerte de trance vampírico al borde de una isla, evidencia la tensión entre el deseo de emancipación y el peso de las formas heredadas.
Carri alterna texturas: del video digital a la cámara analógica, del plano cuidado a la imagen granulada. Esa hibridez material refuerza la idea de que la película está hecha desde los restos, no desde una voluntad uniforme. El cine dentro del cine funciona más como grieta que como marco. Lo que se filma ya no es un mundo, sino el intento de filmar algo que no termina de nacer. La película se aferra a una lógica en la que la creación artística aparece contaminada por la precariedad, por el azar, por el ruido del afuera que siempre amenaza con irrumpir.
Hay una constante sensación de disolución. Las relaciones entre las protagonistas no se estabilizan en roles claros, las escenas se encadenan sin jerarquías, el erotismo emerge sin clímax. Se trata de un cine que avanza sin ritmo preestablecido, que se permite lo informe. Sin embargo, no hay improvisación en su construcción visual. Cada plano parece calculado desde una lógica plástica rigurosa. El color, la composición, la fragmentación visual: todo responde a un diseño en el que el cuerpo, el deseo y el paisaje se confunden. Hay en eso una fuerza plástica que sostiene el desconcierto narrativo.
La actuación de Carolina Alamino destaca sin sobresaltos. No es una interpretación que busque imponerse, sino que se diluye dentro del conjunto. Su personaje funciona como el eje que organiza las tensiones del grupo, aunque nunca logra del todo conducirlo. Las otras actrices orbitan a su alrededor con naturalidad: no se fuerza la camaradería ni se subraya la intensidad. Lo que aflora es una cercanía tejida a través de pequeñas repeticiones, gestos que se inscriben en la piel más que en los diálogos.
Resulta difícil determinar si la película propone una crítica o una celebración. Hay momentos de ironía evidente, una narradora con voz impostada que recita conceptos decoloniales con solemnidad caricaturesca, pero también instantes en los que se percibe una entrega genuina a la imaginería ritual. Lo cierto es que ‘¡Caigan las rosas blancas!’ no busca consolidar una tesis. Sus ideas emergen desde el barro, no desde la retórica. La película parece querer registrar lo que sucede cuando se agota un impulso inicial y lo que queda es solo el movimiento, la necesidad de seguir.
Albertina Carri filma con el filo oxidado de una cámara que ya no encaja en la industria ni en la vanguardia. Eso, lejos de debilitar su propuesta, la tensiona hacia territorios impuros, difíciles de catalogar. Su obra no propone un manifiesto. Prefiere levantar ruinas habitables, imágenes contaminadas, escenarios que se descomponen mientras son habitados. ‘¡Caigan las rosas blancas!’ no impone una visión, apenas ofrece un territorio por el que deambular.