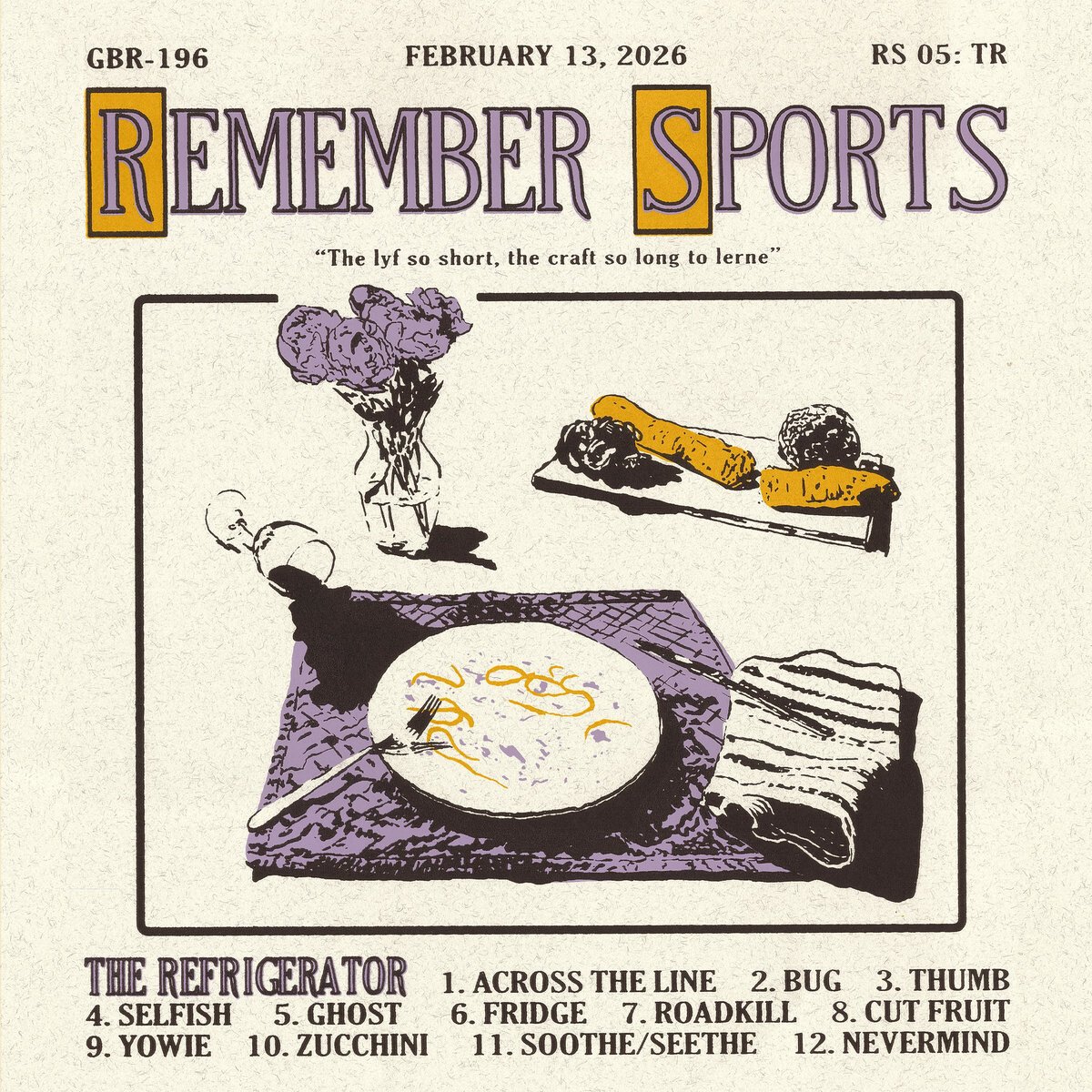El retorno de Scott Derrickson al universo de ‘Black Phone 2’ se percibe como una exploración detenida de los vínculos entre el trauma y la persistencia del mal en la memoria colectiva. El cineasta, acompañado nuevamente por C. Robert Cargill, orienta la narración hacia una textura helada, donde el tiempo parece coagularse entre la vigilia y el sueño. La atmósfera inicial instala un escenario en el que los residuos del pasado adquieren forma tangible, un eco que, más que invocar el miedo, impone una sensación de vigilancia constante. Las primeras secuencias marcan el tono del relato: una convivencia entre lo material y lo espectral, articulada a través de un trabajo fotográfico que se apoya en formatos analógicos, con una densidad visual que transforma cada destello de luz en advertencia. Esa elección no busca la nostalgia, sino la opacidad: la percepción de que lo que se mira pertenece a un recuerdo que amenaza con repetirse. Derrickson concibe el regreso del Grabber no como la resurrección de un villano, sino como la continuidad de un pecado que los vivos intentan esquivar sin éxito.
El argumento avanza tres años después de los hechos anteriores, centrado en los hermanos Finney y Gwen Blake, que habitan una rutina quebrada por la huella de la violencia. Él se refugia en una rabia silenciosa que intenta sofocar con sustancias y agresividad, mientras ella canaliza su desasosiego a través de visiones que la conectan con presencias de otro tiempo. Este cambio de eje hacia Gwen introduce una lectura distinta del terror, en la que el miedo procede menos del agresor y más de la carga espiritual que arrastra la heredera de una sensibilidad que su madre ya padeció. El relato asocia esa herencia con la idea de la redención, no como alivio sino como carga. La comunicación con los muertos se convierte en la vía por la que el recuerdo del Grabber irrumpe, desdibujando la frontera entre sueño y realidad. La película sitúa este proceso en un paisaje cubierto de nieve, un espacio de aislamiento físico y moral donde los personajes buscan sentido a su vínculo con lo sobrenatural, sin comprender que la amenaza ha mutado en algo más íntimo: la incapacidad para desprenderse de lo vivido.
La llegada al campamento Alpine Lake transforma la trama en una investigación que mezcla mito local y desvelo familiar. Gwen, acompañada por Finney y Ernesto, se enfrenta a un entorno que reproduce la inocencia perdida, con un grupo de adultos que actúan como guardianes de un pasado mal enterrado. Derrickson utiliza ese microcosmos para plantear un debate sobre la fe como forma de control, un discurso que se insinúa en los diálogos y que adquiere cuerpo en las figuras del supervisor Armando y su sobrina Mercedes, representantes de una religiosidad práctica, sostenida más por el temor que por la convicción. La película introduce símbolos que remiten al castigo y a la culpa, desde el hielo que encierra a los cuerpos hasta las visiones en las que los niños aparecen bajo la superficie como testigos mudos de un crimen colectivo. El tratamiento visual de estos momentos combina el grano del celuloide con una banda sonora envolvente, construyendo un territorio donde cada sonido parece provenir de una conciencia que se resiste a callar.
El Grabber, interpretado nuevamente por Ethan Hawke, asume una condición más abstracta que en la primera entrega. Ya sin corporeidad, su figura se alimenta de la imaginación de quienes lo temen. El personaje conserva la máscara y el tono quebrado de voz, pero ahora su presencia funciona como extensión del castigo interior de Finney y Gwen. La dirección acierta al tratarlo como símbolo, desligándolo del simple asesino en serie para presentarlo como manifestación de un sistema de represión que trasciende lo físico. El vínculo con el sueño remite inevitablemente al terror ochentero, aunque Derrickson elude la cita vacía para configurar una mitología propia, donde la muerte opera como canal de comunicación entre generaciones. Las escenas oníricas, rodadas con luz intermitente y textura granulada, sustituyen el susto por la inquietud prolongada. Cada aparición del Grabber sirve para medir el peso del arrepentimiento y la fragilidad de la memoria, más que para ilustrar la persecución de un fantasma.
A nivel temático, ‘Black Phone 2’ desplaza el terror hacia la dimensión moral. La insistencia en los símbolos cristianos —la confesión, el sacrificio, la posibilidad de un más allá regulado por jerarquías— no funciona como catequesis, sino como retrato de una sociedad que utiliza la fe como refugio frente a su incapacidad para explicar la violencia. La película sugiere que el mal no se erradica mediante la penitencia, sino que se recicla en rituales que imitan la salvación. En este sentido, la convivencia entre lo religioso y lo macabro articula una crítica sobre la manera en que las instituciones intentan apropiarse del miedo para mantener la obediencia. Gwen, que percibe a los muertos sin intermediarios, representa la ruptura de esa cadena, una figura que desafía la autoridad espiritual al asumir el diálogo directo con aquello que se considera impuro. Finney, en cambio, encarna la resistencia a aceptar la culpa heredada, un joven atrapado entre el deseo de olvidar y la obligación de comprender su propio papel en la tragedia.
Derrickson mantiene una puesta en escena precisa, apoyada en encuadres cerrados y un montaje que alterna la calma del paisaje nevado con irrupciones breves de violencia. Los efectos visuales, lejos del exceso digital, refuerzan la fisicidad del horror: cuerpos que se deforman, sangre que se mezcla con el hielo, objetos que vibran con una frecuencia que parece provenir de otra dimensión. En esa planificación, el director consigue que la amenaza no dependa del susto, sino del deterioro progresivo de la realidad. Las interpretaciones sostienen esa tensión sin artificio. Madeleine McGraw dota a Gwen de una energía que oscila entre la rabia y la compasión, mientras Mason Thames ofrece una lectura contenida del trauma, evitando la caricatura del héroe atormentado. Hawke, reducido a breves intervenciones, utiliza la voz y la rigidez corporal para transmitir una presencia constante incluso en ausencia. El resultado es un conjunto que se mueve entre la evocación y la denuncia, sin buscar alivio ni conclusiones tranquilizadoras.
El último tramo concentra la violencia acumulada en una secuencia sobre el hielo que condensa los conflictos del relato. Allí convergen el castigo y la reconciliación, la culpa y el deseo de liberación. Derrickson emplea la blancura del entorno como superficie sobre la que se imprimen los rastros del pasado, mientras el enfrentamiento final adquiere una dimensión simbólica que trasciende el enfrentamiento físico. La resolución no apunta al triunfo, sino a la perpetuación del ciclo: la memoria como espacio que devuelve lo reprimido una y otra vez. La película se cierra con una ambigüedad medida, donde el silencio posterior al horror actúa como recordatorio de que la calma nunca es definitiva.
En conjunto, ‘Black Phone 2’ se erige como un ejercicio de relectura dentro del cine de terror contemporáneo. Derrickson utiliza los códigos del género para revisar la herencia del mal y las estrategias de supervivencia de quienes lo padecen. Su mirada se detiene en los márgenes, en los lazos que sostienen a los personajes más allá del miedo inmediato. La nieve, el teléfono y las visiones se transforman en signos de comunicación entre planos de realidad, metáforas de un tiempo que se resiste a cerrar sus heridas. Lejos de buscar grandilocuencia, el filme propone un diálogo con la memoria y con la manera en que la sociedad gestiona el dolor. En esa mirada sin consuelo se encuentra la fuerza de una obra que entiende el terror como forma de pensamiento antes que como espectáculo.