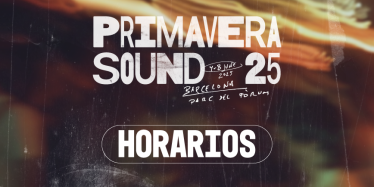Hay festivales que invitan a hacer planes, y luego está el Primavera Sound, donde los planes tienden a deshacerse con elegancia. Cada edición es un mapa que se recorre a ciegas, confiando más en la intuición que en la hoja de ruta. Lo mejor del cartel no siempre está en los nombres más grandes ni en los horarios de máxima afluencia, sino en esos conciertos que aparecen como una ráfaga, que no se anuncian con fuegos artificiales pero acaban dejándote sin palabras. Por eso, elegir nuestros diez conciertos más esperados del Primavera Sound Barcelona 2025 no responde tanto a una jerarquía como a un estado de ánimo. A una forma de escuchar que va más allá de los géneros, las trayectorias o los algoritmos. Este especial no es un ranking ni una guía definitiva, sino una declaración de entusiasmo, de curiosidad y de apertura: por artistas que empujan los márgenes, por propuestas que emocionan sin necesidad de altavoces gigantes, por esas actuaciones que podrían convertirse en recuerdos nítidos o en momentos que solo cobran sentido tiempo después. Lo que compartimos aquí es una invitación: a detenerse, a explorar, y quizá a dejarse sorprender por lo que parecía no estar en el centro, pero tenía algo que decir.
Beach House
El tiempo no siempre se mide en minutos o en compases, a veces se siente en cómo una canción se instala en el pecho y se queda ahí, latiendo en otra frecuencia. ‘Once Twice Melody’, la última referencia hasta la fecha de Beach House, extiende esa sensación hasta el infinito, construyendo un universo donde cada pista es un paisaje, cada textura un suspiro suspendido entre la melancolía y la luz. Dividido en cuatro capítulos y compuesto por 18 canciones, este octavo álbum no solo es el más ambicioso del dúo formado por Victoria Legrand y Alex Scally, sino también el más generoso en matices, en espacio, en detalles que se revelan con la escucha atenta. Desde la apertura con ‘Once Twice Melody’, donde cuerdas orquestales conviven con sintetizadores brumosos, hasta el cierre cósmico de ‘Modern Love Stories’, todo en el disco parece pensado para dejar huella sin necesidad de grandes gestos. En ‘Superstar’ o ‘Pink Funeral’ se despliega una emocionalidad que oscila entre lo íntimo y lo cinematográfico, con letras que rozan lo poético sin despegar los pies del suelo. La novedad no reside solo en los arreglos de cuerda o en las guitarras acústicas que aparecen como sorpresas delicadas, sino en cómo consiguen que todo eso suene inconfundiblemente a ellos sin repetirse. ‘Sunset’, ‘ESP’ o ‘Over and Over’ no son simples canciones, son estados de ánimo encapsulados. Beach House no levantan muros sonoros, sino atmósferas que te rodean y te invitan a mirar hacia dentro. A cada paso, demuestran que no necesitan reinventarse para seguir emocionando: les basta con afinar aún más su capacidad de evocar belleza en lo intangible.
Cassandra Jenkins
Cassandra Jenkins no compone canciones para explicar el mundo, sino para recorrerlo con los sentidos bien abiertos, dispuesta a registrar cada detalle que normalmente se escapa. En ‘My Light, My Destroyer’, su último trabajo, la artista neoyorquina se aleja del recogimiento de ‘An Overview on Phenomenal Nature’ para adentrarse en una escritura más ambiciosa, emocionalmente densa y musicalmente expansiva, donde lo autobiográfico se diluye en un tejido de narrativas que abrazan lo cotidiano, lo mágico y lo trágico con la misma suavidad. Cada tema funciona como una ventana abierta a un momento preciso, a un pensamiento fugaz o a una conversación que, de tan casual, termina revelando algo esencial. ‘Aurora, IL’ flota como un recuerdo que aún quema, mientras que ‘Delphinium Blue’ despliega una elegancia contenida, construida a base de mínimos gestos sonoros y una voz que parece cantarte al oído. La producción, etérea pero con una columna vertebral firme, da espacio a los arreglos para crecer sin atropello, como si cada instrumento respirara por separado. En canciones como ‘Only One’ o ‘Petco’, Jenkins mezcla lo anecdótico con lo trascendente con una naturalidad desarmante. Su manera de observar lo que la rodea convierte el disco en una suerte de diario emocional que no necesita grandes conclusiones, solo una sensibilidad despierta. ‘My Light, My Destroyer’ es, al final, un mapa de luces y sombras donde cada coordenada es una vivencia filtrada por una mirada profundamente humana, esa que transforma lo efímero en algo que se queda contigo mucho después de que la música termine.
Chanel Beads
En ‘Your Day Will Come’, Shane Lavers y su banda convierten lo cotidiano en un terreno inestable donde los recuerdos y las visiones del futuro se mezclan hasta perder sus contornos. La propuesta es ambigua a propósito: canciones que no terminan de empezar ni de acabar, estructuras que se despliegan como pensamientos a medio formar, voces que aparecen y desaparecen como si habitaran una frecuencia distinta. Desde la bruma sintética de ‘Dedicated to the World’ hasta la intensidad contenida de ‘Embarrassed Dog’, el disco suena a collage emocional y espiritual, a diario íntimo compuesto con retales de lo digital, lo onírico y lo doméstico. ‘Police Scanner’ y ‘Unifying Thought’ funcionan como ejes, canciones en las que lo confesional se desliza por sobre capas de sonido que recuerdan más a un trance compartido que a una producción tradicional. Hay una voluntad de romper con cualquier idea preestablecida del pop sin renunciar a su potencia emocional, y eso se percibe incluso en los momentos más minimalistas, como ‘Coffee Culture’, donde las cuerdas y los drones funcionan como una especie de suspiro cósmico. El álbum entero se mueve entre el ruido y el recogimiento, entre la ironía y el afecto, con una sensibilidad que no necesita alardes para impactar. Chanel Beads no busca representar una generación, pero logra capturar su desconcierto con una precisión que desarma.
Feeble Little Horse
El segundo LP de Feeble Little Horse, ‘Girl with Fish’, no solo consolida un lenguaje propio, sino que lo exprime hasta dejarlo temblando. Grabado a distancia entre pisos compartidos y ordenadores caseros, el álbum suena a algo profundamente espontáneo, pero nunca improvisado. Desde el primer verso de ‘Freak’, con esa mezcla de desdén y ternura tan propia de Lydia Slocum, hasta el susurro final de ‘Heavy Water’, todo está atravesado por una honestidad que no teme ni a la crudeza ni a la torpeza. Hay una frescura salvaje en cómo manejan las dinámicas: canciones que se abren con guitarras sucias y letras cargadas de ironía para luego desarmarse en pasajes casi íntimos, como en ‘Healing’ o ‘Heaven’. El ruido aquí no es una coraza, es una forma de hablar claro, de no adornar lo que duele o lo que incomoda. Y cuando deciden ser dulcesm como en ‘Pocket’ o ‘Station’, lo hacen con una conciencia que evita el cinismo, una especie de ternura punk que desarma por contraste. ‘Girl with Fish’ funciona como collage emocional y como ensayo sonoro, lleno de giros, de texturas raras, de frases que te hacen reír y al segundo te rompen por dentro. Es un disco que no pide permiso para ser vulnerable, solo espacio para sonar. Y en eso, lo consigue todo.
Julie
El debut largamente gestado de Julie, el trío de Los Ángeles, se aleja de cualquier lectura nostálgica fácil para trazar su propia ruta entre el shoegaze, el grunge y una sensibilidad generacional marcada por el ruido emocional tanto como por el literal. Desde los primeros compases de ‘catalogue’, donde la distorsión y el desapego vocal se convierten en declaración de intenciones, Julie presenta un sonido que parece familiar pero que constantemente resbala entre los dedos, como un recuerdo que se transforma en otra cosa. La química entre Keyan Pourzand y Alexandria Elizabeth sostiene un diálogo que nunca termina de resolverse, como se percibe en ‘clairbourne practice’ o ‘very little effort’, donde sus voces se persiguen, se mezclan y se esquivan entre capas de guitarras crujientes y silencios que cortan. Canciones como ‘knob’ o ‘thread, stitch’ exploran una intimidad más densa, sin renunciar al caos controlado que caracteriza sus momentos más expansivos. El resultado es un disco que no busca impresionar por volumen, sino por profundidad: un álbum que se deja habitar, que se desdobla con cada escucha y que, por encima de todo, transmite la sensación de que hay un mundo más allá de lo evidente, uno donde Julie observa, recoge fragmentos y los convierte en algo que solo puede sonar así: entre la confusión, la belleza y el estruendo.
Kali Malone
Kali Malone no interpreta la música como un mero vehículo sonoro, sino como un espacio donde se replantea la relación entre lo sagrado y lo profano, entre el cuerpo que escucha y el tiempo que se dilata. En ‘All Life Long’, su álbum más accesible hasta la fecha, la compositora estadounidense afincada en Estocolmo escribe para órgano, metales y coro, desplegando una arquitectura de sonidos lentos, pesados y profundamente emocionales que no pretende conmover por acumulación, sino por insistencia. Las piezas, muchas de ellas presentadas en versiones dobles, como ‘All Life Long’ o ‘No Sun to Burn’, parecen querer mostrar que el sentido no reside solo en la forma, sino en la manera en que cada timbre transforma lo que se repite. Los textos, provenientes de figuras como Arthur Symons o Giorgio Agamben, refuerzan ese vaivén entre liturgia y desencanto, entre lo trascendente y lo devuelto al mundo. En composiciones como ‘Passage Through the Spheres’ o ‘Retrograde Canon’, la música se vuelve envolvente, casi hipnótica, como si cada nota contuviera una pregunta que no necesita respuesta. Más que adornar o dramatizar, Malone reduce a lo esencial: deja sonar, deja que el silencio diga lo suyo. Lejos de buscar la espectacularidad de lo monumental, lo suyo es una mística de lo mínimo, donde la repetición se convierte en revelación. ‘All Life Long’ no es un disco que pida atención, sino uno que la recompensa cuando se le concede sin prisas. Es música para estar, no para pasar por ella.
Kate Bollinger
Kate Bollinger no compone desde la certidumbre, sino desde ese lugar difuso donde los recuerdos, los deseos y la melancolía se entrelazan sin pedir permiso. En su debut ‘Songs From a Thousand Frames of Mind’, la artista afincada en Los Ángeles convierte cada canción en una pequeña escena, como si el álbum fuera un carrete de imágenes veladas que sólo revelan su forma al detenerse con atención. La voz de Bollinger, ligera pero penetrante, actúa como hilo conductor en un disco que no se impone, sino que se insinúa: temas como ‘What’s This About (La La La La)’ o ‘To Your Own Devices’ mezclan ironía y vulnerabilidad, dejando que sea el oyente quien complete el significado. La instrumentación, que navega entre el folk-pop, el soft rock de los 60 y el dream pop más artesanal, dibuja paisajes sonoros donde la introspección no está reñida con el juego. Cada arreglo parece pensado para no saturar, sino para respirar con la voz y las palabras, ya sea en momentos de recogimiento como ‘Lonely’ o en pasajes más brillantes como ‘Any Day Now’. El álbum, sin necesidad de grandes conceptos ni estructuras cerradas, transmite una narrativa emocional en la que cada pista es una forma de hacerse preguntas sin necesidad de respuestas. ‘Songs From a Thousand Frames of Mind’ no es un relato lineal, sino una colección de instantes flotantes que, juntos, construyen una especie de diario abierto donde los pensamientos se escapan pero el sentimiento permanece.
MJ Lenderman
MJ Lenderman no pretende redimir a los personajes de sus canciones, pero tampoco los juzga; los observa desde dentro, con una empatía que araña y un humor que consuela. En ‘Manning Fireworks’, su cuarto disco, el músico de Asheville deja atrás el ímpetu ruidoso de ‘Boat Songs’ para adentrarse en un territorio más reposado, donde el country se curva hacia lo íntimo y el indie rock se abre a grietas emocionales y paisajes cada vez más humanos. A través de historias que parecen sacadas de un cuaderno de apuntes escrito entre bolos, resacas y trayectos de furgoneta, Lenderman retrata con ternura a hombres rotos, amigos torpes y solitarios que se aferran a objetos inútiles como quien se agarra a lo último que queda. ‘Rudolph’, ‘Wristwatch’ o ‘She’s Leaving You’ son canciones que funcionan como viñetas absurdas y entrañables, donde el patetismo convive con la ternura y la derrota no excluye la posibilidad de redención. Su voz, áspera y ligeramente desacompasada, parece llegar siempre desde un lugar al que es difícil volver, pero que todos reconocemos. Y sus solos de guitarra, siempre un poco desbordados, siempre a punto de quebrarse, no cierran las canciones, las dejan abiertas, como si cada una fuera solo un capítulo más de una historia que nadie termina de saber cómo contar. ‘Manning Fireworks’ no es un ajuste de cuentas ni una redención; es simplemente la constatación de que a veces lo único que podemos hacer es reírnos, afinar la guitarra y seguir cantando.
Still House Plants
Still House Plants no buscan impactar desde el artificio, sino desde una escucha que exige presencia total, como si cada canción fuera un momento compartido en una habitación donde el tiempo se dobla. En ‘If I don’t make it, I love u’, su tercer trabajo, el trío británico alcanza una forma de expresión que descompone lo conocido para recomponerlo desde lo esencial: guitarra, batería y voz, jugando en equilibrio precario, como un cuerpo que avanza a ciegas pero con determinación. Finlay Clark traza con su guitarra figuras que parecen surgir del tacto más que de la técnica; David Kennedy convierte cada golpe de batería en una decisión que vibra con libertad contenida; y Jess Hickie-Kallenbach canta como si sus palabras fueran pensamientos aún en formación, entrecortados, repetidos, estirados, habitados. Temas como ‘M M M’ o ‘Headlight’ capturan esa tensión entre lo abstracto y lo visceral, con estructuras que se tambalean pero nunca colapsan, como si el riesgo fuera parte del diseño. La producción, más nítida que en trabajos anteriores, no limpia el caos, lo encuadra. En canciones como ‘Sticky’ o ‘More More Faster’, lo que suena no es tanto una interpretación como una conversación deshilachada, un cuerpo a cuerpo entre tres lenguajes que se buscan y se esquivan. ‘If I don’t make it, I love u’ no es un collage ni un manifiesto: es una prueba de que la música también puede funcionar como pensamiento en voz alta, tan vulnerable como el título que lo nombra, tan poderosa como un susurro que atraviesa el muro.
This Is Lorelei
This Is Lorelei no escribe canciones como quien busca una fórmula, sino como quien abre un cuaderno lleno de anotaciones cruzadas, frases sueltas y melodías que se escapan por los márgenes. En ‘Box for Buddy, Box for Star’, Nate Amos firma su disco más directo y al mismo tiempo más juguetón, una colección de temas que suenan a ejercicio de estilo y a diario emocional a partes iguales. Aquí hay folk filtrado por sintetizadores, country convertido en broma cósmica, pop electrónico con alma de karaoke triste y melodías que parecen sacadas de un videojuego doméstico. Desde la balada manipulada de ‘Angel’s Eye’ hasta el estribillo eufórico de ‘Dancing in the Club’, todo en el disco sugiere que Amos se lo ha pasado bien haciéndolo, sin que eso reste una pizca de intención o cuidado. Canciones como ‘Perfect Hand’, ‘Two Legs’ o ‘A Song That Sings About You’ condensan su capacidad para saltar de la parodia al desgarro en un par de acordes, para mezclar referencias de la cultura pop con confesiones inesperadas sin perder la calidez de fondo. En un momento en el que todo tiende al sobreconcepto, Amos elige la inmediatez, pero la viste con detalles que invitan a volver y quedarse. ‘Box for Buddy, Box for Star’ es un disco que no tiene miedo a ser tonto ni a ser tierno, que lo mismo cita a Steely Dan que homenajea a Blink-182, y que encuentra su centro en esa frontera tan humana entre la risa y el nudo en la garganta.