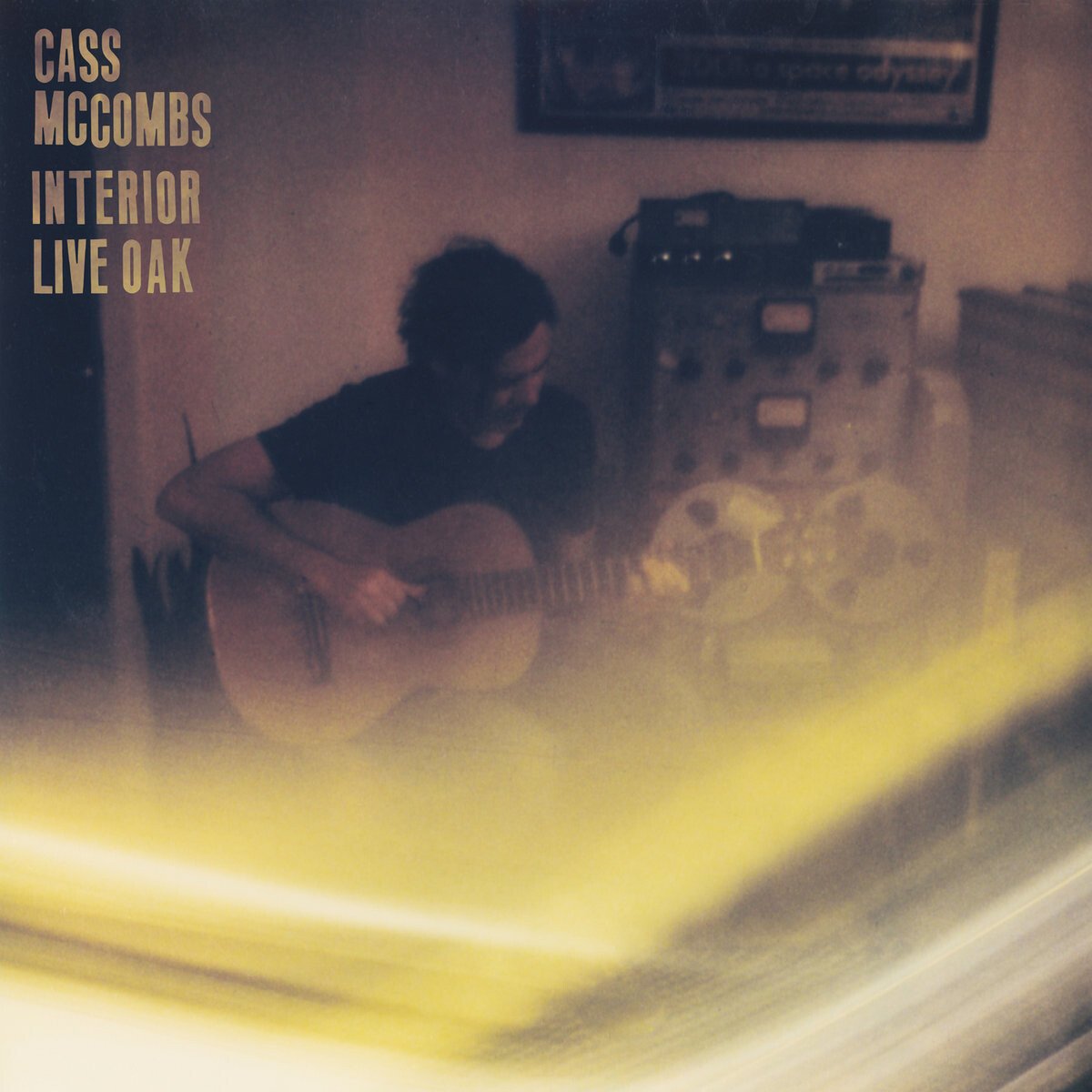Cass McCombs publica ‘Interior Live Oak’ tras dos décadas afinando un lenguaje propio dentro del folk rock. El proyecto reúne dieciséis piezas donde memoria, ciudad y campo se cruzan, con narradores en segunda persona y figuras cercanas al mito. ‘Priestess’ arranca con una amistad ausente y una educación sentimental hecha de discos, lecturas y noches largas. La escritura prefiere imágenes y giros cotidianos: en ‘Missionary Bell’ suenan campanas entre hinojos y mareas; ‘I Never Dream About Trains’ aparenta distancia mientras suelta “I never lie in my songs / And I never dream about trains”. ‘Strawberry Moon’ sostiene confidencias a media voz. Las canciones avanzan con cambios medidos y detalles de banda que sostienen el relato. ‘Peace’ late sobre un arpegio continuo que envuelve una despedida con gesto de saludo; ‘Juvenile’ enumera fastidios con un órgano saltarín; ‘Miss Mabee’ explora el equívoco con ganchos; ‘Asphodel’ abre un pasillo fantástico bajo San Francisco. La crónica histórica aparece en ‘Lola Montez Danced the Spider Dance’, donde la danza se vuelve hipnosis. ‘Van Wyck Expressway’ recoge cansancio urbano, ‘A Girl Named Dogie’ transita mudanzas y vértigo, ‘Home at Last’ actúa como epitafio sobrio. El pulso narrativo se tensa en ‘Who Removed the Cellar Door?’ y se ilumina en ‘I’m Not Ashamed’. ‘Diamonds in the Mine’ funciona como arrullo existencial para acompañar desvelo. El cierre titular, ‘Interior Live Oak’, introduce electricidad y una alegoría de raíces interiores. Conjunto amplio, ordenado por una voz que alterna sátira, duelo y observación, atenta a cómo palabras y ritmo dibujan caminos que llevan del recuerdo a la escena presente. Aprovechando lo reciente de la publicación de este disco, hemos tenido el placer de entrevistar a su autor.
Siento que ‘Interior Live Oak’ quizá sea el disco que recorre un mayor número de tus facetas musicales, pero al mismo tiempo también logras canciones de lo más ligeras y casi pop como ‘Peace’, que no son tan habituales en tu música. ¿Sientes que este es un disco en el que has mirado mucho hacia el camino musical que has recorrido hasta ahora?
Es una buena pregunta. Un amigo me comentó algo parecido hace poco: que en este disco se reconocen distintas estaciones, diferentes momentos de mis anteriores trabajos. Y sí, creo que es cierto. Para mí es como un recorrido por varias sendas ya transitadas, aunque miradas desde otro ángulo. Hay una mezcla de estilos y registros, pero también un deseo de que no suene como un resumen, sino como un paso más, con nuevas aventuras que me empujan hacia adelante.
Por ejemplo, ‘Peace’ es una buena muestra de las novedades de este disco. Es un single prácticamente pop, algo que creo que no habías hecho antes.
Creo que sí, o al menos lo he intentado en diferentes momentos. He tratado de escribir canciones pop, aunque nunca tengo claro qué significa exactamente “pop” ni dónde empieza o termina esa etiqueta. Con ‘Peace’ acabé escribiendo algo muy directo y memorable, con una sencillez que me atrajo enseguida. Tiene una línea de guitarra pegadiza, casi infecciosa, construida sobre solo tres acordes y pequeñas variaciones. Muy rudimentario, casi primitivo, pero justo por eso me interesaba: quería ver hasta dónde podía llegar partiendo de esa base mínima y comprobar cómo la repetición y la simplicidad pueden abrir nuevas posibilidades sonoras.
Aunque en muchas de tus canciones hablas de soledad, muerte o pérdida, nunca llegan a hundirse por completo en la desesperanza. ¿Sientes que, a lo largo de tu carrera y en especial en este disco, has procurado que siempre existan destellos de esperanza en tus letras?
Sí, absolutamente. La música en sí misma ya es esperanza, incluso cuando nace de una experiencia dolorosa. Para mí, y creo que también para muchos músicos, componer o interpretar es una manera de sacar afuera lo que de otro modo quedaría encerrado. En muchas tradiciones musicales del mundo ocurre lo mismo: el canto, el ritmo o la danza sirven para transformar la pena en algo compartido. Piensa en la música irlandesa, por ejemplo, tan ligada a la pérdida y, al mismo tiempo, a la celebración. Es la mejor manera de elaborar un duelo y encontrar luz en medio de la oscuridad.
La naturaleza está muy presente en los títulos de las canciones, en imágenes y atmósferas: robles, trenes del norte, paisajes abiertos. ¿Sientes que sueles definir bastante bien los lugares donde transcurren tus canciones?
Sí, aunque creo que el lugar en realidad está inventado. Es un paisaje ficticio que se construye en la mente más que en un mapa concreto. El tren, por ejemplo, no es un tren real, es un tren de juguete, un objeto de la imaginación. Para mí, las canciones son como juguetes: piezas con las que uno puede experimentar, mover de un sitio a otro, cambiar de sentido o de escala. Claro que todos venimos de un lugar real, y es cierto que somos producto de nuestro entorno, pero lo que yo hago es deformar y reinventar esas localizaciones para crear un mundo propio. Personalmente me fascina el universo de cowboys, vagabundos, trenes y caballos, el Viejo Oeste, los pistoleros, los nativos americanos, los buscadores de oro o esos banqueros gordos con enormes cigarros. Me encanta ese imaginario, lo considero una especie de mitología popular, y trato de habitarlo en mi imaginación como si fuese un territorio paralelo donde las canciones cobran vida.
En ‘Interior Live Oak’, el narrador se funde con un árbol, como si su identidad se disolviera en la naturaleza. ¿Qué representa para ti esa imagen tan poderosa?
En realidad es una referencia a ‘La tempestad’ de Shakespeare, pero contada de una forma algo torcida, quizá por un personaje que miente, exagera o que está un poco trastornado, porque algunos nombres y detalles aparecen mal puestos a propósito. En la obra original, un espíritu queda aprisionado en el interior de un árbol y solo puede ser liberado por un hechicero, como Próspero. Ese espíritu no es una figura cualquiera, sino un mensajero que se desplaza entre distintos reinos: del espiritual al material, de la naturaleza al mundo de los humanos, llevando y trayendo mensajes invisibles. Su papel es muy delicado, porque se sitúa en el umbral entre lo visible y lo invisible. Por eso resulta especialmente cruel aprisionarlo en un árbol, cortarle esa capacidad de tránsito y de comunicación. Es algo muy mezquino, un acto de dominación injusto y violento. No debería hacerse nunca, ni en la ficción ni en la metáfora, porque encierra la posibilidad misma de libertad.
En ‘I Never Dream About Trains’ parece que cuentas con ironía todo lo que no sueñas. ¿Dirías que los sueños tienen algún papel en tu proceso de composición?
Llevo veinte años escribiendo mis sueños. No me gusta llamarlo “proceso”, porque esa palabra suena demasiado mecánica, pero sí, los apunto con constancia desde hace mucho tiempo y se han convertido en una especie de archivo personal. Es inevitable que, tarde o temprano, acaben infiltrándose en las canciones. A veces, cuando no sé hacia dónde llevar un tema, releo lo que soñé esa misma mañana y, de repente, todo encaja. Es como si los sueños fueran piezas sueltas que completan un rompecabezas. Creo que así funciona también la vida: sueñas, luego sales a la calle y algo, una imagen, un olor, una palabra, te recuerda esa visión nocturna. Puede ser una lección, una ansiedad, un miedo escondido, incluso una premonición de enfermedad o de muerte. Los sueños emergen en medio del día, en los lugares más insospechados. Aparecen en el mundo más de lo que creemos, no solo en la cama, y son como señales que esperan ser interpretadas.
En ‘Seed Cake On Leap Year’ recuperas canciones antiguas. ¿Qué ha supuesto para ti emocionalmente volver a ellas tantos años después?
No había pensado mucho en aquella época. No soy una persona especialmente nostálgica, siempre estoy avanzando, a veces incluso demasiado rápido, sin darme el tiempo de mirar atrás. Pero en este caso fue importante detenerme y reconsiderar mis orígenes, tratar de entender aquella chispa inicial que me empujó a hacer música y a dedicar mi vida a ello. Este negocio puede resultar muy turbio, muy perverso en ocasiones, y nunca me ha gustado ni he creído del todo en él. Revisitar esas canciones me recordó cuáles eran mis ideales cuando empecé, lo alto que los tenía, y cómo todos los que estábamos juntos entonces compartíamos esa misma intensidad. Con el paso de los años parte de eso se desgasta, se erosiona poco a poco, porque las circunstancias cambian y las presiones externas pesan. Pero también creo que puede transformarse, igual que la materia y la energía que se convierten una en la otra: nada se pierde, solo se transforma en nuevas fuerzas y nuevas motivaciones.
"Para mí, las canciones son como juguetes: piezas con las que uno puede experimentar, mover de un sitio a otro, cambiar de sentido o de escala."
Creciste en un entorno donde convivían músicos, artistas y skaters, y el vídeo de ‘Morning Star’ incluye referencias explícitas al skateboarding. ¿Qué aprendiste de la filosofía “hazlo tú mismo” del skate y cómo influyó en tu enfoque creativo?
Ese vídeo lo hizo mi amigo Pat O’Dell. Le di carta blanca para contar una historia, aunque fuese incompleta, porque en realidad nadie puede narrar toda la historia del skateboarding, es demasiado amplia y compleja. Pat es una especie de historiador del skate, y en el vídeo conecta esa cultura con el surf, con esa idea original del skate como un simple juguete, algo parecido a un yo-yo sobre el que te subes, que con el tiempo terminó transformándose en un arte lleno de estilo y expresión personal. Yo crecí rodeado de skaters increíbles, amigos que me enseñaron a valorar tanto la valentía como la creatividad que implica lanzarse a la calle con una tabla. Esa energía siempre me ha inspirado. El skate ha estado presente durante toda mi vida, ya fuese en California, en Nueva York o en cualquier otro sitio al que me haya mudado. Siempre lo he sentido como parte del ambiente que me rodeaba.
Muchos personajes de tus canciones parecen estar siempre en movimiento, cruzando ciudades, carreteras y paisajes, sin quedarse nunca en un sitio. ¿Te inspiran especialmente las personas que viven en tránsito, sin un hogar fijo?
Sí, me interesa mucho. He leído bastantes libros sobre hobos de los años 20, 30 y 40, como ‘Boxcar Bertha’, los textos de Jack London o la autobiografía de Woody Guthrie, ‘Bound for Glory’, que me parece increíble. Todas esas historias hablan de vidas en movimiento, de personas que nunca se asientan en un lugar fijo. Pero más allá de lo literal, lo que me atrae es la dimensión simbólica: en mis canciones esa figura funciona como una alegoría. Creo que todos estamos de paso, en tránsito constante. Este mundo, nuestros cuerpos, incluso aquello que creemos ver con claridad, no es tan real como pensamos. Solo estamos atravesándolo, como viajeros que recorren un territorio que no les pertenece del todo. Esa idea de transitoriedad me parece poderosa porque conecta lo cotidiano con lo espiritual, recordándonos que nuestra estancia aquí es solo temporal.
Sobre la canción de Lola Montez, este personaje se presenta lleno de misterio, fuerza y atractivo. ¿Qué aspectos de su historia te fascinaron para reflejarlos en la canción?
En realidad, la canción no tiene nada que ver con la verdadera Lola Montez. Sé poco sobre ella, aunque leí un libro suyo lleno de anécdotas divertidas y vi la película de los 50, que es muy exagerada y tampoco cuenta toda su vida. Mi Lola Montez es más bien la que existiría en la imaginación de un buscador de oro o un ranchero californiano. En la canción la emparejé con Joaquín Murrieta, el bandido californiano. Imaginé que eran amantes justo antes de que a él lo ejecutaran. Es un ejercicio de ciencia ficción, de crear un mundo fantástico: ella bailando descalza en una cueva con fuego alrededor, mientras él bebe, excita sus sentidos y sabe que va a morir. Todo es inventado, claro, pero me gusta crear mundos.
A lo largo de tu carrera siempre has explorado estructuras muy diversas. No hay dos canciones tuyas que se parezcan demasiado. ¿Sigues alguna estrategia para no quedarte atrapado en un único enfoque creativo?
La técnica es no tener técnica. A veces me concentro únicamente en las letras, sin guitarra ni piano, escribiendo en una página lo que quiero expresar, como si fueran poemas independientes. Otras veces, en cambio, pienso únicamente en la música, en cómo una melodía puede sostenerse sin necesidad de palabras. Intento que cada canción tenga su propia fuerza gravitatoria, que sea distinta y no dependa de un molde previo. Y si noto que me repito, tengo que ser capaz de deshacerme del material. Romper la página en mil pedazos, meterla en una bolsa de basura y tirarla en otra calle, en otro contenedor, como si dejara un rastro falso. Es una especie de disciplina, un acto casi paranoico, como si incluso alguien me estuviera siguiendo. Nunca deberían saber que estuve a punto de repetirme, porque la repetición mata la sorpresa, y para mí la sorpresa es lo que mantiene viva la música.
"A veces, cuando no sé hacia dónde llevar un tema, releo lo que soñé esa misma mañana y, de repente, todo encaja. Es como si los sueños fueran piezas sueltas que completan un rompecabezas."
Uno de tus discos que más me marcó fue ‘Big Wheel and Others’. ¿Sientes que guarda un lugar especial en tu trayectoria?
Sí, fue un disco muy divertido de hacer. Lo grabamos en Nueva York, en apenas dos semanas, en un estudio de Brooklyn que ya no existe, el Rare Book Room. No era nada lujoso, solo una sala grande con un microondas en una esquina. Me quedé en el sofá de Mike Bones, un guitarrista brillante que toca en todo el disco. Quería que fuese un trabajo colectivo, con todos mis amigos, así que dejamos la puerta abierta para que cualquiera pudiera entrar y tocar. Eso generó combinaciones inesperadas: hippies, punks, músicos experimentales… todo mezclado por casualidad. Luego lo mezclamos en la bahía con Chet J.R. White, de Girls, que ya falleció. Tengo un recuerdo muy cariñoso de esas sesiones.
En todas nuestras entrevistas pedimos a los artistas que dejen una pregunta para el siguiente entrevistado. ¿Cuál sería la tuya?
Es difícil, porque todo lo que quiero decir ya lo digo en los discos. Todo lo demás es algo separado del arte. Así que mi pregunta no sería para un músico, sino para una persona. Y sería muy simple: ¿cómo estás?
Y yo tengo una para ti, de Sydney de Wombo: si tuvieras que llevarte un solo libro a una isla desierta, ¿cuál sería? ¿Uno que hayas leído muchas veces?
No me llevaría uno que ya haya leído, porque muchas veces empiezas un libro con entusiasmo y luego resulta un desastre. Supongo que la Biblia sería una buena opción: dentro de ella hay muchos libros. El Corán también podría serlo. Estando en una isla desierta necesitas algo que te mantenga en pie, no leer ‘El almuerzo desnudo’ una y otra vez, por mucho que nos guste. Quizá un libro de Rilke. O ‘Ulises’, que me parece divertidísimo. Tal vez ese, aunque seguramente habría que llevarse varios.